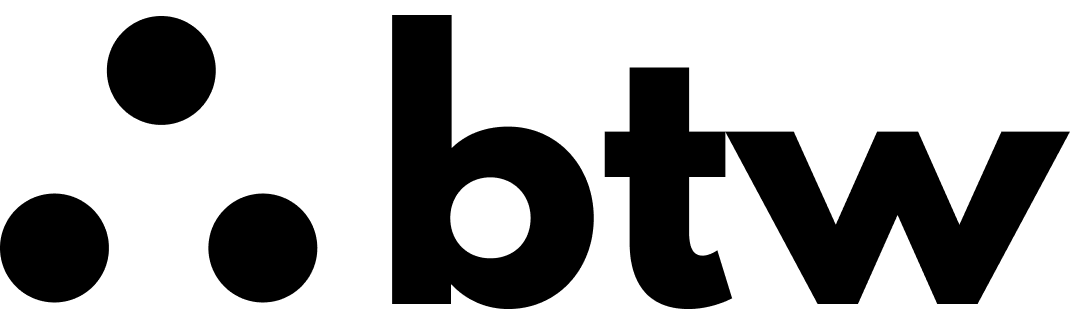Drexler, el reguetón y Rosalía

Cuando Jorge Drexler habla del reguetón, lo hace desde un lugar bastante más complejo que el simple “me gusta / no me gusta” con el que suele despacharse el tema en tertulias rápidas. En varias entrevistas ha dejado claro que el reguetón no es su enemigo ni el símbolo del “fin de la música”, sino un género más dentro del ecosistema de la música popular contemporánea. De hecho, en una conversación con La Ventana (Cadena SER) afirmó literalmente: «El reggaeton no es mi enemigo, lo son los fabricantes de minas, los dictadores, los intolerantes, los xenófobos…», desplazando el foco del género musical a problemas éticos y políticos mucho más serios.
En otra entrevista, esta vez con La Tercera, fue todavía más explícito: «El reggaetón no es de Balvin ni Maluma, es de África y es maravilloso», subrayando el origen afro del patrón rítmico y reivindicándolo como parte de un legado musical más amplio que desborda las modas y las listas de éxitos. A renglón seguido añade una idea clave: si no nos gusta cierto tipo de canciones, «escribamos mejores canciones, pero no le echemos la culpa a los géneros», lo que equivale a decir que el problema, cuando lo hay, está en las obras concretas, no en la etiqueta “reguetón” grabada en la carátula.
Ese matiz enlaza directamente con otra de sus obsesiones: la crítica a la neofobia, el miedo a lo nuevo. Drexler ha argumentado que el rechazo automático a las músicas urbanas funciona muchas veces como una forma de discriminación etaria: los mayores descalificando lo que escuchan los jóvenes con el viejo argumento de que “música era la nuestra”.
Lo interesante es que, sin idealizar el reguetón ni abrazarlo acríticamente, su postura rompe con la tentación de hacer una causa general: como en el rock, el pop, la salsa, el tango o la copla, en el reguetón conviven letras brillantes con letras pobres, canciones que amplían el lenguaje y otras que solo reproducen clichés, temas que aportan miradas sugerentes sobre el deseo o la fiesta y otros que normalizan dinámicas cuestionables. En realidad, si uno es honesto, tiene que admitir que la mayoría de las músicas populares —de casi cualquier época— no destacan especialmente ni por su altura lírica ni por su ejemplaridad ética: el rock está lleno de himnos autodestructivos, el pop de relaciones tóxicas disfrazadas de romanticismo, y muchos boleros, tangos o coplas narran celos, control y violencia como si fueran gestos de amor. Sin embargo, rara vez se condenan estos géneros en bloque; se habla de “clásicos”, de “joyas” y de “canciones desafortunadas”, pero nadie propone prohibir el rock o la balada porque existan malas letras.
En ese contexto, la posición de Drexler sobre el reguetón puede leerse como una invitación a afinar el criterio: dejar de demonizar géneros completos, reconocer que todo campo musical produce tanto basura como maravillas, y asumir que la responsabilidad estética y ética recae en compositores, intérpretes y oyentes, no en el nombre del estilo. Al reivindicar las raíces africanas del ritmo, denunciar la neofobia y recordar que la salida no es censurar sino hacer mejores canciones, Drexler se sitúa en un lugar incómodo para el purismo nostálgico, pero coherente con una idea sencilla: en la música, como en casi todo, no existen géneros culpables, sino usos concretos —más o menos lúcidos, más o menos dignos— de las herramientas que cada época tiene entre manos.
La lucidez de Jorge Drexler como oyente se ve con claridad en cómo ha leído el fenómeno Rosalía desde el principio. Mientras una parte del entorno flamenco y buena parte del público discutía si El mal querer era herejía, apropiación o simple moda pasajera, él se fijó en algo que suele pasarse por alto en medio del ruido: las letras y la arquitectura musical. En una entrevista explicó que se acercó a C. Tangana precisamente por las letras del disco de Rosalía, que le habían impresionado y que, a su juicio, estaban escritas con un rigor poco habitual en el pop masivo. No estaba viendo solo a una cantante “de moda”, sino a una autora que trabajaba con octosílabos, rimas asonantes y estructuras heredadas del romancero y de la poesía clásica, algo que él mismo destacó al contar cómo llegó incluso a recitarle una cuarteta de “Di mi nombre” para preguntarle a Tangana por su formación literaria. Esa escena condensa bien su criterio: antes de opinar, se toma la molestia de leer la música por dentro, de escuchar la métrica, la forma y el riesgo que hay detrás del brillo mediático.
Esa misma mirada se repite cuando habla de Motomami. Lejos de sumarse al coro de quienes la descalificaban por “romper” con el flamenco de El mal querer, Drexler ha descrito el disco como “un prodigio de neologismos y de flexibilidad musical” y ha confesado que, al escucharlo por primera vez, le desconcertó “en el mejor sentido”, es decir, como desconcierta una obra que no encaja en los marcos esperados y obliga a replantearse categorías. Le fascina, sobre todo, la libertad con la que Rosalía tuerce el idioma, inventa palabras, mezcla registros y genera nuevas referencias culturales, hasta el punto de afirmar que nos tiene “asombrados y encantados”, subrayando que se trata de una artista de las que aparecen muy pocas veces por generación. En esa misma línea, ha llegado a comentar que Rosalía ha modificado incluso el lenguaje popular hasta el punto de que ya casi no se puede preguntar «¿cómo estás?» sin que se cruce por la cabeza el eco de su «malamente», prueba de hasta qué punto una canción puede incrustarse en la memoria colectiva. Que alguien con su formación, su trayectoria y su alergia declarada a la neofobia se ponga del lado de una propuesta tan discutida en sus inicios y la defienda precisamente por su audacia formal y lingüística dice mucho de su buen criterio musical: Drexler no escucha para confirmar prejuicios, sino para detectar dónde está pasando algo vivo, aunque incomode a los guardianes del canon.