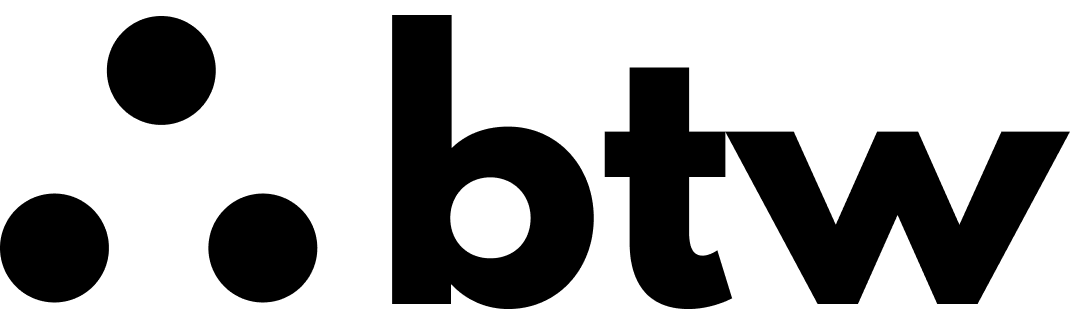El reguetón: de la marginalidad y la censura a fenómeno global

Los sectores más retrógrados y casposos de las sociedades siempre se han negado a aceptar cualquier avance o innovación, ya sea científica, social o cultural. Los mismos que se negaban a aceptar que la Tierra era redonda, después apoyaron la esclavitud y el sexismo, y hoy continúan defendiendo el especismo y la tauromaquia. Por suerte, el tiempo lo cura casi todo y, lo que ayer era correcto, hoy nos avergüenza.
El mundo de la música también ha estado siempre en el punto de mira de esos sectores conservadores e inmovilistas que, desde su supremacía moral, han atacado todo lo que no encaja en su estrecho y etnocentrista paradigma vital. Ya en 1913, en Francia, hubo un gran escándalo en todo el país, a raíz del estreno de la coreografía del bailarín ruso Vaslav Nijinsky, de La consagración de la primavera, de Stravinski; pues, para la mentalidad parisina, el baile, al que acusaban de pagano, tenía movimientos demasiado bruscos, violentos y lascivos. De los gritos y abucheos se pasó a los puñetazos y la violencia. Cuarenta personas fueron detenidas y Vaslav Nijinsky, considerado hoy el bailarín más importante del siglo XX, tuvo que huir del teatro por la puerta de atrás. (1)
En la misma línea, Elvis Presley estuvo a punto de ir a la cárcel por sus “pervertidos” movimientos de caderas, dado que, según los jueces, atentaban contra la moralidad de los menores. Su relación con los negros y su música estuvieron vigiladas por el gobierno segregacionista de la época y, en los conciertos, la policía le prohibía mover las caderas y la brigada anti vicio grababa los movimientos de su pelvis. Sus apariciones en televisión fueron censuradas y canceladas y los críticos musicales hablaban de «espantosa falta de musicalidad», por su «vulgaridad» y «animalidad». (2)
A Elvis le siguieron Los Beatles y Los Rolling Stones, dos bandas inglesas que cultivaron el mismo género y que desataban escándalos por aspectos que iban desde sus cortes de cabello, con mechones demasiado largos para los códigos morales de la época, hasta el contenido de sus letras, en las que temáticas sexuales se entremezclaban con imágenes propias del consumo de sustancias psicoactivas. Pasadas varias décadas, sin embargo, estos escándalos pasaron a ser un juego de niños si miramos el impacto social y la controversia que luego desataron géneros como el Metal y el Hip Hop, dos hijos musicales de las décadas de 1980 y 1990. (3)
Alexander Klein, profesor de teoría e historia de la música en la Universidad de los Andes, comenta que “llegado el nuevo milenio, puede decirse que el turno de escandalizar ha caído sobre un género musical que también nació en la década de 1990 y que hoy está más vivo y es más popular y controversial que todos los géneros mencionados hasta ahora: el reguetón, ese género musical nacido en el corazón de las calles puertorriqueñas que hoy es bailado, “sandungueado” y “perreado” por personas de todas las clases sociales en casi todos los rincones del planeta”. (3)
En febrero de 1995, el Escuadrón de Control del Vicio de la Policía de Puerto Rico, con la ayuda de la Guardia Nacional, tomó la iniciativa sin precedentes de confiscar grabaciones en tiendas de música, alegando que las letras de reguetón eran obscenas y promovían el uso de drogas y el crimen. El Departamento de Educación de la isla se unió a estos esfuerzos y prohibió la música underground y la ropa holgada, en un intento de eliminar la plaga de la cultura hip-hop de las escuelas.
En mayo de 2002, el Senado de Puerto Rico celebró unas vistas públicas, presididas por la senadora Velda González, en torno al “perreo”, el baile asociado con el underground. Allí se denunció el contenido “indecente” y “pornográfico” de las letras de las canciones, las imágenes de los vídeos y el escándalo de bailar frotándose la parte trasera con otros cuerpos. La senadora Velda González acusaba al reguetón por explotar «sexualmente a la mujer a través de frases soeces y vídeos de movimientos eróticos en los que las chicas bailan casi desnudas» y por promover el perreo, al que acusaba de ser un «factor detonante de actos criminales». Como suele ocurrir en tales casos, esa campaña de pánico moral aumentó la popularidad de las prácticas musicales conocidas actualmente como reguetón. (4)
Para las elecciones de 2003, sin embargo, no era infrecuente ver a los candidatos intentando bailar torpemente reguetón, con tal de atraer el voto joven. Y en 2007, cuando la mexicana Paulina Rubio grabó un sencillo de reguetón, como homenaje a Puerto Rico, y el éxito ya era imparable, el escritor Juan Antonio Ramos declaró que la guerra contra el reguetón había terminado, afirmando incluso que “no sería exagerado” decir que hablar mal del reguetón es casi un sacrilegio. Es casi ser un mal puertorriqueño”.
Pero la guerra no ha acabado aún. Aunque en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica ya se haya superado esa fase, y el reguetón haya pasado de la clandestinidad de los barrios pobres a las universidades, siendo motivo de estudio como fenómeno social, cultural y musical, en otras latitudes continúa la represión y la censura, cómo es el caso de España, donde algunos ayuntamientos han prohibido el reguetón durante las fiestas patronales. En unos casos, por miedo a que desplazara otras músicas autóctonas, como es el caso de las casetas rocieras en algunos pueblos andaluces; y en otros, porque las letras no pasan el filtro del falso progresismo de algunos ediles, más preocupados porque sus vecinos se puedan “contaminar” con mensajes poco edificantes, a que puedan disfrutar y bailar con los ritmos de moda.
Seguramente tengamos que esperar aún muchas décadas, para poder analizar con un mínimo de rigor y distancia un fenómeno de alcance planetario y que, a pesar de los “odiadores” de siempre, promete dejar su huella en la historia de la música.
(1) https://www.biografiasyvidas.com/biografia/n/nijinski.htm