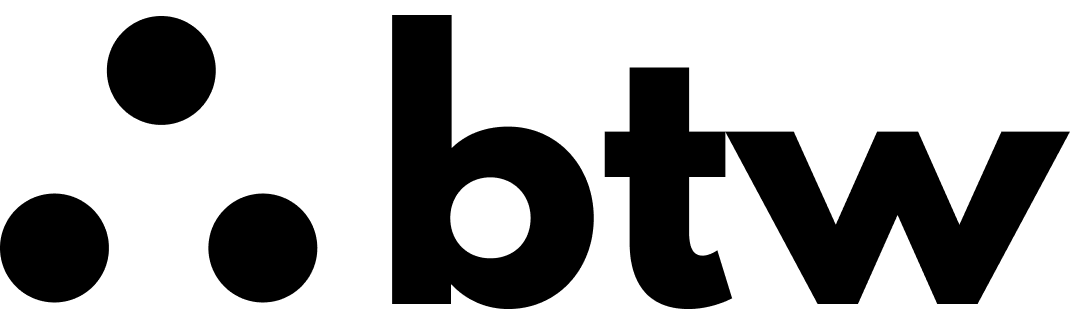Glifosato y ciencia: cuando la industria escribe las reglas del juego

El herbicida más famoso del mundo, el glifosato —comercializado como Roundup por Monsanto—, no solo ha estado en el centro de batallas legales y ambientales. También ha protagonizado algunas de las polémicas más intensas sobre la independencia de la ciencia frente a la presión corporativa.
Dos historias paralelas lo ilustran con claridad: un estudio incómodo que fue retirado de circulación y un artículo escrito por encargo que, pese a demostrarse fraudulento, sigue citándose como si nada hubiera pasado.
El estudio que incomodó a Monsanto. En 2012, el investigador francés Gilles-Eric Séralini publicó un estudio en la revista Food and Chemical Toxicology. Durante dos años alimentó ratas con maíz transgénico resistente al glifosato y con pequeñas dosis del herbicida. Su conclusión fue demoledora: los animales desarrollaban más tumores y morían antes.
La publicación desató una tormenta. Se enviaron trece cartas al editor acusando al equipo de errores metodológicos y hasta de fraude. Un año después, la revista retiró el artículo. La justificación oficial fue que los resultados eran “inconclusos”, aunque nunca se hallaron pruebas de manipulación de datos.
Lo que hizo saltar las alarmas fue que muchos de los críticos tenían vínculos con Monsanto que no declararon, y que justo antes de la retractación la revista nombró como editor asociado a un antiguo empleado de la compañía. Para muchos, la decisión olía más a presión empresarial que a rigor científico.
El artículo fantasma que nunca murió. La otra cara de la moneda es el artículo conocido como WKM2000, publicado en el año 2000 en Regulatory Toxicology and Pharmacology. Concluía que el Roundup no representaba riesgos para la salud humana.
En 2017, los llamados Monsanto Papers revelaron que el texto había sido redactado por empleados de la empresa y firmado por otros investigadores: un caso claro de ghostwriting, escritura por encargo. Sin embargo, a diferencia del estudio de Séralini, este artículo nunca fue retirado.
Su influencia ha sido enorme: aparece en Wikipedia como fuente de autoridad, ha sido citado en documentos de organismos públicos de Canadá, Nueva Zelanda o EE. UU., y en más de 800 artículos académicos. Apenas un puñado de esos trabajos menciona su origen fraudulento.
Ciencia bajo presión. Estos dos episodios muestran cómo la balanza no siempre se inclina hacia el lado de la evidencia. Un estudio incómodo desaparece del debate científico, mientras un texto redactado por la propia empresa interesada se mantiene en pie como si fuese conocimiento objetivo.
El resultado es una ciencia que pierde credibilidad y unas políticas públicas que pueden estar tomando decisiones basadas en información sesgada. Y, lo más preocupante, una ciudadanía que confía en que lo publicado en revistas científicas o en páginas de referencia como Wikipedia ha pasado filtros de rigor e independencia… cuando en realidad no siempre es así.
El desafio. Expertos en ética científica reclaman que las revistas sean mucho más transparentes con los conflictos de interés y que los artículos escritos por encargo se retracten, aunque tengan décadas de antigüedad. También que los editores se mantengan firmes frente a la presión de grandes corporaciones.
Porque lo que está en juego no es solo la reputación de un herbicida, sino la credibilidad de la ciencia misma.