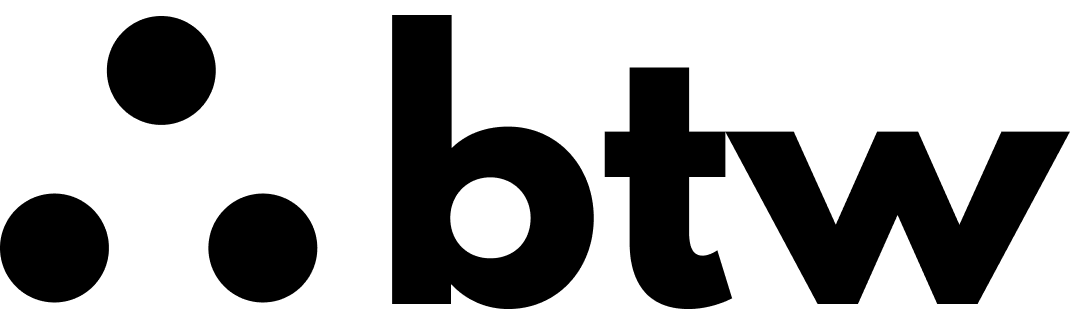La activación del protocolo antibullying no puede depender de quien teme sus consecuencias

El trágico suicidio de una alumna de 14 años en Sevilla no es un caso aislado ni un simple “fallo humano”: revela un defecto estructural en el sistema. La Inspección educativa ha confirmado que el centro no activó ni el protocolo de acoso ni el de prevención de conductas autolíticas, a pesar de contar con indicios previos y comunicaciones formales de la familia. La Junta ha remitido el expediente a la Fiscalía y ha iniciado actuaciones administrativas. Este episodio, que ha conmocionado a la comunidad educativa, pone de manifiesto un patrón preocupante: cuando está en juego la reputación del centro, la activación de los protocolos se retrasa o se evita.
La Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI, 2021) introdujo la figura del coordinador o coordinadora de bienestar. Aunque este es un paso necesario, resulta insuficiente: su actuación se articula desde el propio colegio y en coordinación con la dirección, lo que limita su autonomía en situaciones de conflicto reputacional o posibles responsabilidades internas. La normativa y las guías oficiales enfatizan esta inserción orgánica en el centro. En otras palabras, el “botón rojo” sigue estando en la misma mesa.
Si la activación de los protocolos depende de quienes enfrentan el costo reputacional de hacerlo, el sistema fomenta la negación, la minimización o la demora. Por esta razón, los países que han logrado una respuesta efectiva ante el acoso han trasladado el centro de gravedad fuera del ámbito escolar. En Suecia, cualquier familia o alumno puede acudir directamente al Ombudsman del Alumno (BEO) o a la Inspección Escolar, que supervisan, investigan y pueden ordenar medidas y sanciones sin necesidad de pasar por la dirección del centro. No se trata de un buzón simbólico: es una autoridad con poder de control y corrección.
En los Países Bajos, además de los canales de queja, existen inspectores confidenciales dentro de la Inspección educativa a los que se puede contactar directamente para reportar acoso, abuso o violencia. Aquí no median lealtades internas: la activación y el seguimiento se gestionan desde el exterior. Además, el Gobierno ha establecido una obligación legal de notificar incidentes graves de acoso a la Inspección, reforzando el deber de reporte más allá del centro educativo.
El Reino Unido ofrece otro ejemplo operativo: ante sospechas o alegaciones que involucren al personal de los centros, estos no deben investigarse a sí mismos; deben notificar en un plazo de un día al LADO (Local Authority Designated Officer), quien coordina la respuesta de manera independiente, con consecuencias disciplinarias si se incumple esta obligación. El mensaje es claro: la primera decisión crítica no la toma quien está potencialmente involucrado.
Existen también modelos de derivación obligatoria en protección infantil que se aplican a situaciones de acoso grave o riesgo autolítico. En Irlanda, el marco "Children First" permite reportes directos a Tusla (la agencia de protección) o a la policía, con figuras designadas en los centros que tienen la obligación de elevar los casos fuera del colegio, garantizando la protección del denunciante. En Nueva Zelanda, Oranga Tamariki mantiene un canal abierto 24/7 para que cualquier persona pueda activar una evaluación e intervención inmediata: la puerta de entrada no está cerrada por el organigrama del centro.
¿Qué necesita España? Primero, desconcentrar la activación. La solución pasa por crear una unidad independiente —provincial o autonómica— con competencias para abrir expedientes de oficio ante cualquier alerta (familiar, sanitaria, policial, judicial o mediática), requerir información inmediata al centro, imponer medidas cautelares de protección si es necesario y elevar el caso a la Fiscalía o servicios sociales cuando corresponda. Esta unidad debe operar con plazos perentorios (apertura en 24 horas, medidas iniciales en 48, plan de intervención en 7 días) y con trazabilidad pública: un registro digital único que incluya hitos, responsables y auditoría anual. El incumplimiento de la obligación de notificar o colaborar debe ser sancionable.
En segundo lugar, es fundamental establecer canales accesibles y garantizados: un teléfono 24/7, una web y una app, que aseguren confidencialidad, protección frente a represalias y derivación a apoyo psicosocial y jurídico. Tercero, se debe implementar formación obligatoria y recurrente para todo el personal, que incluya simulacros y evaluación externa. Cuarto, es necesario establecer una obligación legal de notificación de incidentes graves a la unidad independiente, para que el centro no pueda “gestionar internamente” situaciones que comprometan la seguridad del alumnado, siguiendo el modelo de reporte adoptado en otros países.
No se trata de eximir a los colegios de su responsabilidad, sino de liberarles de la presión de decidir sobre algo que les afecta directamente. Al separar la activación de la reputación, todos ganan: el alumnado, las familias y los centros que actúan correctamente. Mientras el sistema premie la opacidad y castigue la transparencia, seguiremos llegando tarde. Quitar el “botón rojo” de la mesa equivocada no es un castigo: es una garantía. Y, como demuestra el caso de Sevilla, es ya una urgencia democrática.