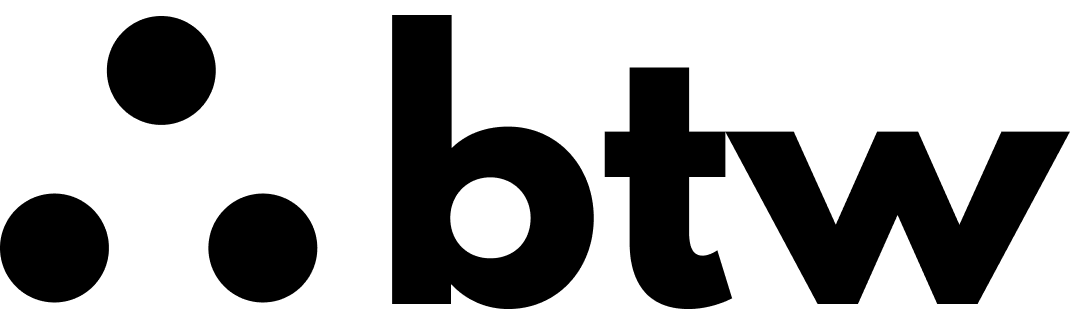La ciencia frente a su espejo, cuando el fraude deja de ser excepción

La ciencia moderna ha sido, durante siglos, la herramienta más poderosa para comprender y transformar el mundo. Pero hoy atraviesa una crisis de credibilidad que no proviene de voces escépticas externas, sino de los propios editores, investigadores y referentes académicos que advierten sobre la magnitud del fraude y la falta de fiabilidad en parte de la literatura científica.
En 2015, Richard Horton, editor en jefe de The Lancet, escribió una editorial en la que alertaba: “gran parte de la literatura científica, quizá la mitad, puede ser simplemente falsa”. Ese mismo año, Richard Smith, exdirector del British Medical Journal, intervino en la Royal Society para declarar que “la mayor parte de lo que se publica en revistas es simplemente erróneo o absurdo”. Smith recordó un experimento llevado a cabo durante su etapa en el BMJ: se introdujeron ocho errores en un artículo de 600 palabras enviado a 300 revisores. Nadie detectó los ocho fallos, la mediana de aciertos fue de dos, y un 20% no encontró ninguno. “Si la revisión por pares fuera un medicamento —ironizó— nunca llegaría al mercado, porque tenemos mucha evidencia de sus efectos adversos y ninguna de sus ventajas”.
En 2009, Marcia Angell, editora durante dos décadas del New England Journal of Medicine, escribió que “ya no es posible creer en gran parte de la investigación clínica publicada, ni confiar en el juicio de médicos de confianza o en guías médicas autorizadas”, señalando directamente a la influencia corrosiva de la industria farmacéutica.
También Fiona Godlee, exeditora del BMJ, denunció prácticas como la autoría fantasma y el ghostwriting, recordando que muchos ensayos financiados por la industria distorsionan la evidencia. Su conclusión fue contundente: la simple publicación en una revista ya no basta sin un escrutinio independiente y transparencia total de los datos clínicos.
El epidemiólogo y estadístico John P. A. Ioannidis puso en palabras, en 2005, lo que muchos intuían: en su artículo “Why Most Published Research Findings Are False”, publicado en PLoS Medicine, explicó cómo gran parte de los estudios —sobre todo en biomedicina— estaban sesgados metodológicamente para alcanzar las conclusiones deseadas. Su trabajo se convirtió en uno de los textos más influyentes y citados sobre la fiabilidad de la ciencia.
Los datos confirman estas sospechas. En 2013, un análisis en PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) mostró que el 67,4% de las retractaciones científicas se debieron a mala conducta, y un 43,4% directamente a fraude o sospecha de fraude. En 2015, otro estudio en la misma revista abordó la cuestión de las publicaciones duplicadas y falsas, revelando que un pequeño grupo de autores estaba detrás de una proporción desmesurada de la literatura dudosa.
La dimensión del problema ha crecido hasta volverse sistémica. Una investigación publicada en PNAS en agosto de 2025 —“The entities enabling scientific fraud at scale are large, resilient, and growing rapidly”— confirma que el fraude ya no es marginal, sino industrial. Los autores identificaron redes de autores y editores coordinados, congresos con más del 10% de artículos retractados, y una red de 2.213 artículos conectados entre sí por imágenes duplicadas, de los cuales solo el 34% había sido retirado. El hallazgo más inquietante: las paper mills (fábricas de artículos falsos) producen trabajos a un ritmo que crece diez veces más rápido que la investigación legítima, duplicándose cada año y medio.
La conclusión es inequívoca: el fraude científico existe, no es anecdótico y amenaza la integridad misma de la literatura académica. Negar la existencia de estos problemas no es un gesto de confianza, sino de ingenuidad peligrosa.
Y, sin embargo, mientras en la comunidad científica este diagnóstico se vive con alarma y preocupación, entre los profanos suele reinar la frivolidad. Se aferran a la idea ingenua de que la ciencia es infalible, convencidos por el discurso complaciente de ciertos medios que la presentan como un bloque homogéneo, riguroso e incuestionable. Precisamente esa ingenuidad —arrogante en su confianza y peligrosa en sus consecuencias— es la que impide comprender la magnitud del desafío al que hoy se enfrenta la ciencia.