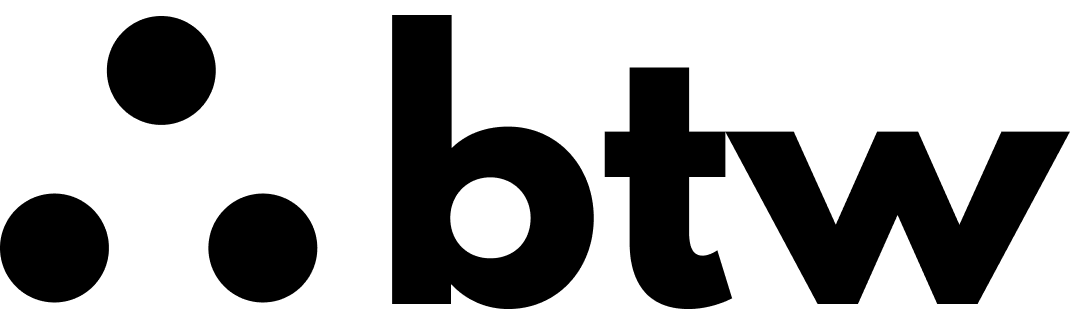La crueldad sin límites del Fondo Monetario Internacional
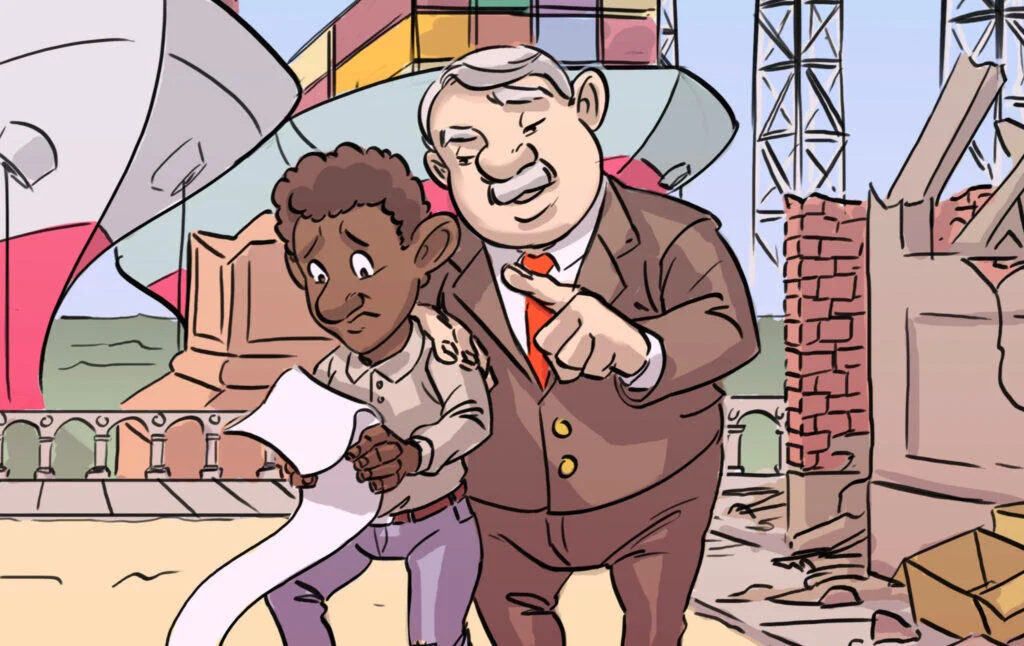
Todo el mundo sabe que hay muchos países extremadamente pobres en el mundo, pero rara vez se habla de por qué. A esas naciones a veces se las llama colectivamente el Tercer Mundo (no siendo ni el Primer Mundo occidental ni el Segundo Mundo alineado con la Unión Soviética); el eufemismo más reciente suele ser el de “mundo en desarrollo”. Cualquiera sea el nombre, la mayoría de los occidentales imaginan a esos Estados como lugares aterradores y en dificultades, y tienden a asumir la culpa de los males globales como el terrorismo y la migración no autorizada. Algunos de nuestros mayores multimillonarios pulen su imagen pública donando a organizaciones benéficas que supuestamente ayudan a las personas atrapadas en la pobreza extrema en partes de África, el sur de Asia y América Latina.
Estos países han sido considerados los países pobres desde hace bastante tiempo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, los grandes estados del mundo en desarrollo –como Brasil, Indonesia, India y el Congo– eran drásticamente más pobres que el mundo desarrollado. Hoy, 75 años después, y tras décadas de “inversión” y “desarrollo”, siguen siendo muy pobres. De hecho, una enorme cantidad de personas en estos grandes países ricos en recursos son mucho más pobres que sus antepasados. ¿Qué diablos está pasando aquí? El colonialismo terminó hace años, ¿no? ¿O simplemente cambió de forma?
Durante siglos, la mayor parte de lo que hoy se denomina mundo en desarrollo formó parte de los sistemas coloniales de las potencias europeas: Gran Bretaña controlaba la India y Egipto, Francia poseía África occidental y Vietnam, Holanda poseía Indonesia, Portugal gobernaba Brasil, Bélgica brutalizaba el Congo, Portugal gobernaba Brasil, etcétera. Esas “posesiones” imperiales de naciones y pueblos a veces estaban en manos directas de la corona, a veces estaban bajo el control de ejércitos europeos y a veces eran propiedad de corporaciones comerciales monopolistas como la Compañía de las Indias Orientales, pero todas se utilizaban siguiendo un patrón común.
Las colonias eran fuentes de materias primas vitales, desde las preciosas especias orientales hasta el petróleo, tan necesario para la revolución industrial de Occidente, que se necesitaba desesperadamente. A menudo, también se les prohibía importar productos de otras potencias europeas, lo que las convertía en importantes “mercados cautivos” de su metrópoli. Y además de estos incentivos económicos, los territorios de las colonias eran tratados como piezas de ajedrez en las interminables rivalidades de las grandes potencias. Incluso países que nunca llegaron a incorporarse plenamente a un imperio colonial europeo en particular, como China, se vieron sometidos a años de partición en esferas de influencia y obligados a importar productos manufacturados en Europa, lo que impidió el desarrollo de la industria nacional. Occidente libró grandes guerras para impedir que China prohibiera la importación de opio, lo que causó un daño tremendo a la sociedad china en uno de los episodios más feos de todos los tiempos del mundo occidental (lo cual, dada la historia occidental, es decir algo).
Después de que las potencias imperialistas fueron derrotadas, agotadas y/u ocupadas durante la Segunda Guerra Mundial, el mundo en desarrollo luchó por su independencia, y los europeos lucharon como locos para evitar dársela. Desde la Argelia francesa hasta la India británica, las potencias coloniales utilizaron la violencia y la tortura atroces a gran escala contra los disidentes, manteniendo a los crueles dictadores prooccidentales en el poder el mayor tiempo posible. A medida que los países en desarrollo del Sur Global ganaban gradualmente la independencia a través de luchas largas y sangrientas, sus sociedades traumatizadas cayeron bajo lo que los izquierdistas suelen llamar “neocolonialismo”, un sistema en el que los estados capitalistas ricos instalan y apoyan a dictadores y cautivos locales, lo que permite a las empresas occidentales seguir siendo dueñas de muchos de los mismos viejos recursos cruciales y vender productos a mercados rentables y efectivamente cautivos. Este patrón se amplió después de la Guerra Fría, cuando la “caída del bloque soviético… [creó] una nueva era imperial”, como lo describió el conservador Financial Times de Londres, con “un sistema de gobierno indirecto que ha involucrado la integración de los líderes de los países en desarrollo en la red de la nueva clase dominante”.
De la esclavitud regular a la esclavitud por deudas.
Una de las herramientas más valiosas que se han utilizado para impedir que los países en desarrollo logren una independencia real ha sido la deuda. Los gobiernos que surgieron de las guerras de independencia, algunos autoritarios y otros que lograron seguir siendo parcialmente republicanos, muchas veces quisieron una compensación de las antiguas potencias imperialistas, algo que en su mayoría aún esperan. Esto se hizo en reconocimiento de la magnitud de los crímenes imperialistas contra el mundo en desarrollo, desde la enorme violencia desatada contra ellos hasta la enorme riqueza que fue despojada para construir las economías occidentales, además del hecho de que recursos selectos como los depósitos de petróleo y las ricas tierras agrícolas a menudo permanecieron en manos de los ciudadanos de las potencias coloniales. Europa y Estados Unidos se negaron, aunque con frecuencia indicaron que estaban dispuestos a prestar el dinero a los países en desarrollo.
A pesar de las solicitudes de subvenciones de capital como reparación en lugar de líneas de crédito, muchos países en desarrollo terminaron pidiendo dinero prestado, aparentemente para el desarrollo, invirtiendo en educación, salud e infraestructura doméstica para iniciar el viaje hacia algo más parecido al nivel de vida del mundo desarrollado. A menudo se necesitaban fondos para pagar a las potencias desarrolladas una “compensación” por la nacionalización de sus activos, como el Canal de Suez. Con frecuencia, estos préstamos eran organizados por el Banco Mundial, creado por las potencias occidentales después de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a proporcionar crédito para el desarrollo al Tercer Mundo. Se suponía que estos préstamos para carreteras, puentes, escuelas y hospitales se pagarían con el gran crecimiento económico futuro de los países, aunque notablemente el Banco Mundial y los inversores occidentales favorecían proyectos que se basaran en las ventajas comerciales comparativas existentes de los países pobres. Esto significaba exportar productos básicos como cultivos a granel o materias primas como petróleo y cobre, dejando en gran medida el procesamiento y la fabricación de mayor valor agregado al mundo desarrollado.
Pero los numerosos autoritarios de derecha instalados por Estados Unidos en el entorno de la Guerra Fría eran extremadamente corruptos, incluyendo al Sha de Irán, al gobierno militar fascista brasileño y a la serie de dictadores apoyados por Estados Unidos en Pakistán. Así que los países pidieron préstamos gigantescos a bancos internacionales ubicados en países occidentales en nombre de sus ciudadanos sin dinero, pero gran parte del dinero fue directamente a parar a sus narices. Mientras tanto, las deudas permanecieron en los libros a pesar de ser claramente "odiosas" -deuda que debería ser cancelada debido a su ilegitimidad, en la jerga económica-. Dado que las poblaciones de las antiguas colonias no pidieron prestado el dinero y a menudo ni siquiera se beneficiaron de él en forma de mejores servicios públicos o un desarrollo económico más amplio, ¿por qué la gente debería tener que pagar estos préstamos a bancos e inversores fabulosamente ricos? No es una pregunta menor: según el Banco Mundial, en 2010 la "deuda externa" contraída por los estados pobres del Tercer Mundo había alcanzado la escandalosa cifra de 4 billones de dólares.
John Perkins, un antiguo participante en las trampas de la deuda que cayeron sobre los países pobres, escribió en su libro Confesiones de un sicario económico de 2004 que la deuda en esos estados pobres y asolados por el neocolonialismo había alcanzado proporciones monumentales. Como explica:
“El costo de pagar [esta deuda] —más de 375 mil millones de dólares por año en 2004— es más que todo el gasto del tercer mundo en salud y educación, y veinte veces lo que los países en desarrollo reciben anualmente en ayuda extranjera… Ecuador es un ejemplo típico… Por cada 100 dólares de crudo extraído de las selvas ecuatorianas, las compañías petroleras reciben 75 dólares. De los 25 dólares restantes, tres cuartas partes deben destinarse a pagar la deuda externa. La mayor parte del resto cubre los gastos militares y otros gastos gubernamentales, lo que deja unos 2,50 dólares para la salud, la educación y los programas destinados a ayudar a los pobres”.
No se trata sólo de Ecuador. Muchos países pobres, como Malawi y Paraguay, gastan mucho más en el servicio de su deuda externa de lo que pueden gastar en educación y salud.
Y resulta aún más ofensivo si tenemos en cuenta adónde van a parar esas gigantescas sumas de dinero que provienen de los países pobres y de sus ciudadanos pobres. La mayoría de las veces, van directamente a los bolsillos de los ricos del mundo. La deuda del mundo en desarrollo está en manos de muchos, incluidos los fondos de pensiones y los gobiernos del mundo desarrollado. Pero, como ocurre con la mayoría de los activos financieros, la deuda pública del mundo en desarrollo está en manos de instituciones financieras privadas y rapaces e inversores ricos del mundo desarrollado. Es realmente necesario tener en cuenta la atrocidad de esto: tenemos a la gente más pobre de este planeta, obligada a remitir enormes sumas de dinero a las personas e instituciones más ricas del mundo. Es como quitarle a Malala para dársela a Donald Trump Jr.
¿Por qué los gigantescos préstamos del Banco Mundial y de los inversores privados extranjeros no lograron impulsar el crecimiento económico en el mundo en desarrollo? En parte se debe al modelo de desarrollo inherentemente limitado, basado en la exportación de materias primas, y también a que gran parte del dinero fue a parar a cuentas bancarias suizas de dictadores corruptos. Además, según Perkins, el sistema fue una estafa desde el principio; los enormes productos de infraestructura lanzados con el crédito fueron construidos en su mayoría por contratistas de ingeniería estadounidenses y europeos, lo que significa que los beneficios para las economías locales probablemente fueron exagerados. Y cuando el crecimiento prometido no se materializó y los países se quedaron sin poder pagar sus deudas con facilidad, los acreedores llamaron al FMI, el Fondo Monetario Internacional.
El FMI, creado originalmente para ayudar a regular los flujos de capital, se constituyó junto con el Banco Mundial en la famosa (vale, famosa si eres economista) cumbre de política financiera global de Bretton Woods en 1944. Pero en la década de 1980, el FMI se había convertido en el ejecutor de la comunidad crediticia. Los países en desarrollo que se retrasaban en el pago de sus deudas se encontraban con que ningún prestamista les otorgaba más crédito, excepto el FMI. Así que se vieron obligados a pedir préstamos al FMI para pagar a sus prestamistas anteriores, y el FMI actuó como una especie de prestamista de dinero duro para las naciones.
El FMI, que se parece un poco a un proyecto de caridad victoriano, se financia mediante “suscripciones”. Los países miembros pagan en función de su participación en la economía mundial y el poder de voto se basa en sus contribuciones monetarias. Los países occidentales y sus aliados han dominado la economía mundial, pagando la mayor parte en suscripciones y, por lo tanto, siempre han tenido una gran mayoría de los derechos de voto. Según el Fondo, Estados Unidos tiene el 16,7 por ciento del total de votos, mientras que la pequeña nación insular de Tuvalu tiene el 0,03 por ciento.
Durante décadas, el FMI estuvo dirigido por los sospechosos habituales del mundo desarrollado, sobre todo Estados Unidos y Europa occidental. Pero después de muchos años de disputas, Estados Unidos finalmente abandonó su resistencia y el directorio del FMI fue reequilibrado en 2015, lo que permitió que los grandes países en desarrollo, China, Rusia, Brasil e India, se unieran a los países occidentales en el top 10 de los países más poderosos del sistema del FMI, aunque sin grandes cambios en sus crueles demandas. Independientemente de quién esté sentado en la mesa, el Fondo se ha vuelto tristemente célebre en todo el mundo por los cambios de política que exige antes de otorgar nuevos préstamos, cambios conocidos como PAE (programas de ajuste estructural). Supuestamente, estos tienen como objetivo ayudar a los países a estabilizar sus finanzas, dando a los prestamistas la confianza de que los países pueden manejar su deuda y reanudar el crecimiento económico. Sin embargo, las políticas exigen agresivos programas de "austeridad", en los que las redes de seguridad social se hacen trizas para satisfacer a los prestamistas extranjeros ricos.
Por ejemplo, los PAE suelen incluir medidas de austeridad fiscal (resolver el déficit presupuestario del gobierno mediante la reducción del gasto social). Los principales objetivos suelen incluir el gasto en salud y educación, como cuando Grecia fue rescatada en 2010 por el FMI y, a cambio, se vio obligada a recortar su gasto en salud por debajo del 6% del PIB (en comparación con otros países desarrollados, donde el 10% o más es lo habitual). Otro objetivo común son los subsidios públicos a los productos básicos (es decir, el gasto del Estado para reducir los precios de los alimentos y combustibles básicos, como el arroz o el combustible para calefacción). Para las personas más pobres del mundo, estos subsidios suelen ser cuestiones de vida o muerte, ya que evitan que las familias tengan que elegir entre comer y mantener la calefacción encendida, por lo que suelen ser las políticas gubernamentales más populares. Pero, como un gran número de personas desesperadas dependen de estos programas, son un lastre fiscal para los estados más pobres y constituyen un objetivo obvio para los redactores de políticas del FMI. Los PAE requieren además nuevos impuestos altamente regresivos, generalmente sobre los pobres o las pequeñas clases medias.
Los programas de ajuste estructural también exigen austeridad monetaria: aumentar las tasas de interés para fortalecer la moneda local y evitar que los inversores extranjeros se deshagan de sus tenencias. Otra demanda frecuente del FMI es la privatización, que consiste en vender agencias y activos públicos a inversores privados. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió en Argentina en los años 90, cuando el país se vio obligado a vender la mayor parte de su infraestructura principal, como puertos, redes de telecomunicaciones y aerolíneas. Esto ayuda al presupuesto del gobierno, pero significa que los ciudadanos deben pagar por servicios que antes eran gratuitos y conlleva despidos masivos mientras las agencias recientemente privatizadas tratan de ganar dinero, al diablo con el costo.
El FMI insiste además en la liberalización del capital y del comercio, lo que a menudo supone eliminar los límites a la capacidad de los inversores extranjeros para comprar activos nacionales, como tierras, lo que les permite vaciar la base manufacturera de su país de origen y construir gigantescas plantas industriales en el mundo en desarrollo para exportar. Todos estos amplios requisitos tienen dos cosas en común:
Son “deflacionarios”, es decir, que frenan el crecimiento económico. La deflación se produce debido a los despidos de empleados públicos, las reducciones de los subsidios que efectivamente reducen el poder adquisitivo de las masas y las tasas de interés más altas que restringen la actividad económica. Por supuesto, esto es completamente contraproducente, ya que el objetivo de este modelo (al menos en teoría) es supuestamente mantener al mundo en desarrollo en la senda del crecimiento económico capitalista saludable.
La liberalización garantiza que los bancos comerciales endeudados de Londres y Nueva York reciban sus pagos y, de hecho, estos inversores tienen libertad para comprar infraestructuras que antes eran públicas, a menudo después de una crisis de deuda a precios de liquidación, al mismo tiempo que inundan a los países empobrecidos con una inundación de importaciones extranjeras de bajo costo.
El gran escritor marxista Vijay Prashad utiliza el ejemplo del pequeño estado sudafricano de Malawi, que tras una desastrosa privatización de su agencia de desarrollo agrícola vio cómo los precios de los cereales básicos se disparaban un 400 por ciento. Esto, junto con una alternancia de inundaciones y sequías, provocó una hambruna total. El FMI no consideró que esta fuera una causa suficiente para modificar el PAE, y hoy Malawi gasta más anualmente en el servicio de su deuda que en salud, educación y agricultura juntas. El hambre y la hambruna son tragedias crueles en cualquier circunstancia, pero son especialmente horribles cuando son resultado de decisiones políticas. Ese es el legado especial de los PAE y otras decisiones occidentales como la política de Winston Churchill de exportar arroz de la India durante la Segunda Guerra Mundial, que condujo a una hambruna desastrosa sin sequía.
El experto en salud pública David Stuckler y el profesor de medicina Sanjay Basu documentaron las ramificaciones sociales de esta austeridad, centrándose en los programas de salud pública, en su interesantísimo libro The Body Economic: Why Austerity Kills (El cuerpo económico: por qué la austeridad mata) . Entre sus cuidadosos análisis de datos hay una comparación de los resultados sanitarios en Islandia y Grecia. Cuando los bancos de Islandia se declararon en quiebra en la crisis financiera mundial de 2008, el FMI se apegó al guión neoliberal y estuvo dispuesto a conceder préstamos de emergencia sólo en condiciones de austeridad extrema. Se suponía que Islandia debía pagar a sus acreedores una cantidad equivalente a la mitad del ingreso bruto del país, lo que significaba que su gasto público tenía que reducirse en un dramático 15 por ciento del PIB. Casi increíblemente, el FMI designó la atención sanitaria como un "bien de lujo" que tendría que recortarse, pero el gobierno de Islandia lo sometió a votación. En un referéndum de 2010, el 93 por ciento de los islandeses votó en contra del programa de austeridad del FMI. (En el mundo de la política, nos gusta llamar a eso "un mandato").
En lugar de inclinarse ante el FMI, Islandia intentó hacer lo contrario de lo que exigían los economistas. Como escribieron Stuckler y Basu: “Al rechazar primero el plan del FMI de austeridad radical, [Islandia] protegió un equivalente moderno del New Deal… En 2007, el gasto público de Islandia como fracción del PIB fue del 42,3 por ciento. Este porcentaje aumentó al 57,7 por ciento en 2008”, que se financió con un gasto deficitario que el FMI aceptó parcialmente como parte de un programa mucho más moderado de lo habitual. Escarmentado por la derrota, el Fondo declaró diplomáticamente que el rescate “salvaguardaba… los elementos clave del estado de bienestar islandés. Esto se logró diseñando la consolidación fiscal de una manera que buscaba proteger a los grupos vulnerables mediante recortes del gasto que no comprometieran los beneficios sociales y aumentando los ingresos imponiendo una mayor carga fiscal a los grupos de mayores ingresos”. Fue un cambio de dirección bastante increíble por parte del Fondo, y desde entonces Islandia ha dejado atrás la crisis de manera convincente.
Stuckler y Basu contrastan luego el éxito de Islandia con la tragedia de Grecia en la misma época, donde se ofreció un rescate aún más drástico del FMI. Pero a diferencia de Islandia, la supuesta cuna de la democracia canceló un referéndum público previsto sobre la austeridad. Los recortes fueron atroces: el FMI exigió que el gasto público en salud se redujera al 6% del PIB para liberar dinero del presupuesto para pagar a los bancos y prestamistas extranjeros, mientras que los gobiernos que apoyan al FMI (como Alemania) normalmente consiguen gastar alrededor del 10% del PIB en salud. En una caída horrorosa, los indicadores de salud pública de Grecia pasaron de ser los de un país desarrollado de menor nivel a niveles más comunes en el mundo en desarrollo, con datos de la OCDE que muestran un aumento del 40% en la mortalidad infantil y un salto de casi el 50% en las necesidades de atención sanitaria no satisfechas. De hecho, Stuckler y Basu observaron que "el Ministerio de Salud siguió evitando recopilar y divulgar públicamente muchas estadísticas sanitarias estándar". Y, lo que es crucial, Grecia, obligada a la austeridad después de haber pasado por alto la democracia, no empezó a salir de la deuda. De hecho, a medida que su economía se desaceleraba y se inclinaba hacia la recesión bajo las medidas de austeridad, su relación deuda/PIB aumentó , lo que respalda las afirmaciones de que el verdadero propósito de los PAE es simplemente mantener a los países pobres endeudados, afirmaciones hechas incluso por ex personas con información privilegiada como Perkins.
Por supuesto, el tema normalmente oscuro de la “salud pública en el mundo en desarrollo” recientemente apareció en los titulares debido a la pandemia de coronavirus. Los espectadores de Tucker Carlson ansiosos por culpar a China deberían darse cuenta de que el FMI, integrado en gran parte por veteranos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha sido la principal fuerza que lucha contra la financiación de la salud en los países más pobres del mundo.
Según informa el Wall Street Journal :
“Muchos se suman a la epidemia ya abrumados… La vulnerabilidad que comparten la mayoría de estos países son los barrios marginales urbanos gigantes donde viven cientos de millones de personas con malas condiciones sanitarias y sin cañerías. Las prácticas básicas para prevenir la propagación del virus, como lavarse las manos con regularidad, pueden resultar imposibles dada la escasez de agua potable… Cerca de allí, la gente hacía cola para usar los inodoros públicos y los grifos comunitarios fétidos… En muchos países más pobres, la amenaza de la hambruna podría superar al espectro del coronavirus, conspirando contra el distanciamiento social y otras medidas de mitigación que las naciones más ricas pueden permitirse adoptar”.
El New York Times añade que la puja desesperada por suministros médicos ha hecho que “los países ricos dejen de lado a los pobres”, ya que Estados Unidos y las naciones de la Unión Europea bloquean meses de suministros para tratamientos y pruebas, dejando los ajustados presupuestos de salud del Tercer Mundo “al final de la cola”. El Times observa el historial del mundo en desarrollo de “sistemas de salud que están subfinanciados, son frágiles y a menudo carecen del equipo necesario”, sin culpar al FMI por insistir en esta condición. Los residentes trabajadores de los megabarrios marginales abarrotados del Sur Global se han visto sometidos a una presión aplastante por los cierres de COVID-19, incluido el colapso de las remesas: es decir, el dinero enviado por inmigrantes que trabajan en el mundo desarrollado, que a menudo es un salvavidas crucial para las familias pobres. Los acreedores privados de los prestamistas soberanos en el mundo desarrollado han declarado públicamente que no concederán ni siquiera una moratoria en los pagos al Tercer Mundo durante la crisis. Este verano, los países desarrollados han reabierto en gran medida, pero los países pobres han tenido un acceso extremadamente limitado a las vacunas, debido a que los países ricos las acaparan, los grandes fabricantes como India necesitan todo lo que pueden producir para sí mismos y una falta básica de poder adquisitivo.
Así, el FMI y sus brutales PAE, junto con otras calamidades del Tercer Mundo, han mantenido al mundo en desarrollo en un estado perpetuo de “desarrollo” durante muchas décadas, convirtiéndolo en máquinas de pagar deudas a expensas de la salud pública y la felicidad. No me crean a mí: el difunto economista archiconservador (y mi archienemigo personal ) Milton Friedman dijo en persona : “Los rescates del FMI están perjudicando a los países a los que prestan dinero y beneficiando a los extranjeros que les prestan dinero. Estados Unidos sí brinda ayuda exterior, pero se trata de un tipo diferente de ayuda exterior. Sólo pasa a través de países como Tailandia al Trust de los Banqueros”.
Y así, a medida que pasan las décadas, los grandes países que contienen enormes riquezas y recursos de todo tipo –como Brasil, Indonesia y el Congo– siguen siendo, de alguna manera, terriblemente pobres. Esto es neocolonialismo –el componente del neoliberalismo que mantiene a los pueblos del Tercer Mundo en trampas de deuda–, que no parece muy diferente del colonialismo clásico, cuando esos mismos países eran súbditos formales de los imperios europeos. Después de tantas décadas de promesas incumplidas, hasta el FMI se ha visto obligado a reconocer los efectos reales de sus PAE. En un documento verdaderamente increíble del FMI titulado “Neoliberalismo: ¿sobrevendido?”, los economistas del personal informan: “En lugar de generar crecimiento, algunas políticas neoliberales han aumentado la desigualdad, poniendo a su vez en peligro la expansión duradera… Las políticas de austeridad… dañan la demanda –y, por lo tanto, empeoran el empleo y el desempleo… los episodios de consolidación fiscal han sido seguidos, en promedio, por caídas en lugar de expansiones de la producción”. Sin embargo, los nuevos programas de préstamos del FMI para estados como Argentina y Pakistán todavía se basan en condiciones de austeridad severa, al igual que los rescates anteriores. Ya no es posible ignorar que estos “rescates” no están destinados a los propios países, sino a sus acreedores, pasados y futuros.
Mientras tanto, el efecto de los PAE neocoloniales sobre el medio ambiente natural en los países en desarrollo, que a menudo incluyen áreas tropicales con una extraordinaria biodiversidad de especies, es bastante atroz. Indonesia es un caso ilustrativo. A cambio de un acceso continuo al crédito, el FMI exigió a Indonesia que relajara las normas de inversión, permitiendo a las empresas extranjeras comprar enormes cantidades de tierra. Al mismo tiempo, obligó a Indonesia a suavizar las normas comerciales, como su prohibición de exportar aceite de palma. Las empresas agrícolas extranjeras comenzaron a desbrozar agresivamente las tierras para plantaciones de palma con el fin de cultivar el lucrativo aceite de palma, que se utiliza para muchos productos, como los alimentos procesados. El Financial Times informó que "el apetito de los inversores extranjeros" intensificó drásticamente la larga tradición de Indonesia de desbrozar los bosques, por lo que "la llegada de empresas madereras y de plantaciones ha empeorado mucho la situación en los últimos años". La quema constante resultante de las selvas tropicales de Borneo, las gigantescas nubes de humo acre y la horrible pérdida de hábitat para especies en peligro crítico de extinción como el orangután, son parte del legado del FMI tanto como los niños enfermos en los barrios marginales y los campesinos oprimidos en el campo.
Pero la mayoría pobre del mundo no se queda de brazos cruzados ante esta situación. En cantidades sorprendentes, se están levantando.
Es un hecho oscuramente hilarante que exista toda una categoría de levantamientos urbanos y rurales conocidos como “disturbios del FMI”, que estallan de manera confiable después de que algún país pobre y orgulloso se ve asolado por la austeridad del SAP. Vijay Prashad escribió en Znet que
“Es razonable llamar a la Primavera Árabe de 2011 una revuelta del FMI porque fue provocada por las políticas de austeridad del FMI combinadas con el aumento de los precios de los alimentos. Los disturbios actuales desde Pakistán hasta Ecuador deberían clasificarse bajo la categoría de revueltas del FMI. En respuesta a estas revueltas, el FMI ha utilizado un nuevo lenguaje para describir las mismas viejas políticas. Oímos hablar de 'pactos sociales' y de Ajuste Estructural 2.0 y luego de la extraña 'austeridad expansiva'”.
A menudo, los PAE del FMI exigen el repudio explícito de programas políticos que han obtenido un apoyo masivo. Después de la crisis financiera asiática de 1997-8, el FMI tenía una gran influencia sobre estados del Pacífico como Corea del Sur y Taiwán. Les impuso sus PAE, y el Financial Times informó sobre “las huelgas, disturbios y recortes masivos de empleos que… las reformas ortodoxas provocaron”. Cuando el FMI ordenó al gobierno indonesio que recortara los subsidios a los combustibles en 1998, la medida provocó disturbios en todo el país que fueron reprimidos por lo que la revista neoliberal The Economist llamó “[el] conocido arsenal de la policía antidisturbios”.
Pakistán es otro ejemplo, donde el nuevo primer ministro Imran Khan se presentó a las elecciones con un programa de empleo y bienestar social: más gasto en salud y educación y más empleo para elevar la calidad de vida de esta población en rápido crecimiento. Pero al ver que el estado estaba a punto de incumplir su deuda, su gobierno se vio obligado en gran medida a “destruir su programa político”, como informó el Wall Street Journal , y en su lugar “subir las tasas impositivas, frenar el gasto público y aumentar los precios del gas y la electricidad a cambio del apoyo del FMI”. Khan, que llama abiertamente a la situación de su país una “trampa de deuda”, espera que el país pueda volver a crecer después del SAP, pero el rescate ni siquiera es algo seguro ya que “el gobierno de Estados Unidos, que tiene influencia sobre el FMI”, está preocupado de que Pakistán utilice los fondos del rescate para pagar grandes préstamos a China, convirtiendo al pueblo paquistaní en peones de una lucha geopolítica entre Estados Unidos y China. Si bien el nuevo programa continúa debilitando la economía y “sofocando la demanda”, este es el 22º programa del FMI para Pakistán , en un contexto en el que sucesivos dictadores militares apoyados por Estados Unidos van y vienen, desde el general Zia-ul-Haq hasta el general Pervez Musharraf.
El “turbulento Oriente Medio” también puede atribuir gran parte de su agitación al FMI. Túnez, el símbolo de la Primavera Árabe, está luchando con dolorosos recortes de gastos que ponen en peligro los logros de la revolución para satisfacer las demandas del FMI. En Irak, después de décadas de sanciones paralizantes, varias guerras estadounidenses destructivas, la prolongada y violenta ocupación estadounidense y luego la guerra con ISIS, han estallado enormes manifestaciones. Los manifestantes han desafiado balas de goma, gases lacrimógenos e incluso misteriosos francotiradores en edificios altos para exigir una parte de la potencialmente estupenda riqueza petrolera del país. La prensa económica occidental señala que “[bajo] la guía del FMI, Irak dio pasos tentativos para recortar la nómina, introducir impuestos y suspender la contratación gubernamental”, al tiempo que lamenta que estos maravillosos pasos hacia el Progreso se detuvieron una vez que los precios del petróleo se recuperaron por un tiempo y aliviaron la presión sobre el presupuesto iraquí.
En el cercano Líbano, estallaron enormes protestas tras la imposición de un impuesto a las llamadas de WhatsApp, tras un escándalo en el que se descubrió que el primer ministro había dado 16 millones de dólares a una modelo de trajes de baño que conoció en un resort de lujo, “una medida que, para algunos críticos, personificó la clase dirigente del Líbano”, como lo expresó el New York Times . “Las medidas de austeridad han vaciado a la clase media, mientras que el 0,1 por ciento más rico de la población, que incluye a muchos políticos, gana una décima parte del ingreso nacional del país”. E “[incluso] en Arabia Saudita, donde la amenaza de represión gubernamental hace que las protestas públicas sean prácticamente impensables, estalló una rebelión inusual en las redes sociales por un impuesto del 100 por ciento sobre las cuentas en restaurantes con pipas de agua o narguiles”.
En América Latina también se han producido manifestaciones masivas contra el Fondo, como cuando éste impuso a Brasil un importante programa de austeridad tras la crisis de la deuda soberana de 1997-98 (¡ciertamente hay muchas crisis de deuda para un sistema supuestamente funcional y beneficioso! Da que pensar). El Journal informó de que el FMI exigía “medidas severas” para un programa de préstamos de emergencia que permitiera al país seguir pagando sus supuestas deudas con los ricos del mundo, y el presidente le dijo públicamente al país que se preparara para tiempos difíciles, con impuestos regresivos más altos y recortes al programa público de pensiones. Como era de esperar, las protestas subsiguientes fueron extensas y volátiles.
Pero Argentina ha sido el mayor dolor de cabeza para el FMI. La nación sudamericana es lo suficientemente grande como para salirse con la suya al incumplir sus planes de préstamos basados en el modelo de extracción de deuda, el más famoso de los cuales fue el gigantesco default de 2001, es decir, su incumplimiento o negativa a pagar la deuda del país (se podría decir que las deudas solo existen realmente si eres pobre). Más recientemente, en 2019, el presidente conservador pro empresarial Mauricio Macri se encontró luchando con la alta deuda en moneda extranjera del país y una extensa sequía, por lo que tomó un préstamo de 57 mil millones de dólares del FMI. Bajo los términos del préstamo, el estado “desmanteló los subsidios al consumidor que habían frenado el costo de todo, desde la electricidad hasta el transporte público, pero que se habían vuelto imposibles de pagar para el estado”, informó el Times .
Cuando el resentimiento popular se transformó en protestas públicas y la popularidad de Macri en las encuestas se desplomó, el FMI retuvo un pago de 5.000 millones de dólares que tenía previsto, y Macri terminó perdiendo su siguiente elección ante los peronistas, más independientes y gastadores, cuya historia populista incluye una tradición de brindar ayudas públicas como subsidios a los alimentos y al combustible. El nuevo gobierno espera distribuir los pagos de la deuda externa y evitar otro default, pero los acreedores siguen molestos y aún tienen mucho poder .
El gobierno peronista se debate entre sus promesas de un mayor gasto social en vivienda e infraestructura y su necesidad de aplacar al Fondo. Por ahora está imponiendo nuevos impuestos y buscando recortar los salarios del sector público para comenzar a cumplir con las demandas del FMI, que matan el crecimiento pero pagan la deuda. Debido a esta historia, el Journal informa que “odiar al FMI” se ha convertido en el “pasatiempo nacional de Argentina”, ya que a pesar de las afirmaciones de la derecha de que “el Tercer Mundo es socialista”, este gran país ha estado bajo la supervisión del FMI durante 30 de los últimos 60 años. Los argentinos probablemente recuerden el historial de recortes de beneficios, las privatizaciones de importantes organismos estatales y cómo “[el] fondo también proporcionó asistencia financiera a la despiadada junta militar que tomó el poder en 1976” y que torturó a los izquierdistas hasta la muerte.
Chile también se ha convertido en un lugar destacado de disturbios contra las medidas de austeridad, ya que podría decirse que es la cuna del neoliberalismo en acción tras el golpe de Estado de 1973, respaldado por Estados Unidos, que derrocó al presidente socialista electo Salvador Allende e instaló en el poder al brutal dictador de derechas, el general Augusto Pinochet. En 2019, estallaron disturbios civiles en varias ciudades chilenas después de que el presidente Sebastián Piñera impusiera un aumento de las tarifas del metro, la última de una larga serie de políticas de austeridad promovidas por el FMI. Enormes manifestaciones, que incluyeron el tradicional golpeteo de cacerolas, exigieron que se revirtiera la disminución de la provisión de bienes públicos como el transporte, la educación, la salud pública y las pensiones.
Se quemaron autobuses y se destrozaron los subterráneos, y el ejército chileno, entrenado por los fascistas, respondió con su tradición de brutalidad despiadada. El Times , que no es enemigo de la austeridad, observó que, a medida que la policía antidisturbios apuntaba deliberadamente a los ojos de los manifestantes, "[la] imagen de un ojo vendado es ahora tan común que se ha convertido en un símbolo de movilización para los manifestantes en Chile". Incluso cuando se revocó el aumento de las tarifas, las manifestaciones continuaron exigiendo un reemplazo de la constitución de la era de Pinochet, y un estudio de la Universidad de Chile concluyó que los "perdigones de goma" utilizados para apuntar a los manifestantes estaban compuestos principalmente de materiales más densos, incluido el plomo , que causan daños terminales a los ojos y los nervios ópticos, cegando permanentemente a los jóvenes por exigir servicios públicos. Los médicos observaron que las tasas de lesiones oculares en las manifestaciones chilenas eran mucho más altas que en otras áreas que vieron disturbios en ese momento, como Cachemira o la huelga general francesa. Un manifestante que recibió un disparo en el ojo, un asistente de hospital, dijo que la policía lo retuvo durante horas después: “Se burlaban de mí, decían que perdería la vista, que tendría un ojo menos”. Perdió el 95 por ciento de su visión. Sin embargo, incluso a pesar de esta respuesta feroz del estado, las protestas continuaron.
Tal vez el caso más impresionante de indignación pública pura e incontrolable contra la austeridad se produjo en Ecuador, donde en 2019 estallaron once días de protestas gigantescas después de que se volvieran a recortar los subsidios a los combustibles para la mayoría pobre, una política que, según el Times , fue “particularmente dura para los pobres rurales”, pero “fue una piedra angular del amplio plan de austeridad exigido por el FMI para extender una línea de crédito a Ecuador”. Cabe destacar que el costo de los “subsidios populares” fue de unos 1.300 millones de dólares al año, o aproximadamente la mitad del presupuesto militar. La reacción pública fue tan volcánica que el presidente Moreno se vio obligado a trasladar el gobierno a 240 kilómetros de la capital, Quito, a la ciudad costera de Guayaquil. En ese momento, la administración dijo indignada que nunca daría marcha atrás en los recortes de subsidios. Cuando finalmente lo hizo, manifestantes indígenas y estudiantiles jubilosos limpiaron las calles de escombros.
Sin embargo, no siempre hay garantía de que las medidas de austeridad vayan seguidas de disturbios por parte del FMI, como se demostró en Egipto, la tierra de las grandes esperanzas en la Primavera Árabe de 2011 (y de la terrible opresión que la precedió y la siguió). Con el apoyo cada vez menor de su tradicional patrón, Arabia Saudita, Egipto tuvo que recurrir recientemente al Fondo para obtener nuevos préstamos. Pronto hizo cambios de política “dolorosos”, entre ellos un impuesto al valor agregado regresivo y menores subsidios al gas y la electricidad. También cedió a la presión para que la moneda nacional flotara (permitiendo que su tipo de cambio fluctuara con los mercados de divisas) e inmediatamente perdió la mitad de su valor. Esto desencadenó una inflación explosiva que se supone que el FMI debe ayudar a detener, junto con “acabar con los ahorros y reducir a la mitad los salarios”, según el Times . Pero con la larga y dolorosa historia de Egipto de represión financiada por Estados Unidos, hubo pocas protestas: “Fuerzas [de seguridad] en vehículos blindados de transporte de personal, incluidos hombres enmascarados que portaban fusiles de asalto, fueron desplegadas en El Cairo y otras partes del país para desalentar esas manifestaciones”.
Incluso Irán, al que Occidente ha perseguido con acciones militares y duras sanciones desde el derrocamiento del dictador Sha, respaldado por Estados Unidos, en 1979, no ha tenido otra opción que someterse al FMI. Mientras Estados Unidos endurece las sanciones a pesar de la crisis humanitaria planteada por la pandemia de COVID-19, la República Islámica se vio obligada recientemente a recurrir al FMI en busca de financiación de emergencia. Irán no había pedido préstamos al Fondo desde antes de la revolución; ahora (lo adivinaron) se ven obligados a contemplar los recortes de austeridad del FMI.
Para los países que necesitan dinero desesperadamente, el FMI ha sido simplemente la única opción disponible, hasta hace unos pocos años. Resulta divertido que los analistas occidentales desconfíen ampliamente del ascenso de China y su enorme Iniciativa del Cinturón y la Ruta, un programa que otorga grandes préstamos a los países en desarrollo para construir infraestructuras relacionadas con el comercio, como autopistas y puertos comerciales. El ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos y destacado belicista John Bolton afirmó que China está haciendo “un uso estratégico de la deuda para mantener a los estados de África cautivos de los deseos y demandas de Pekín”. Uno podría preguntarse: ¡ Dios mío! ¿De dónde sacaron la idea de que se puede salir con la suya?
Si vives en una de las democracias del mundo desarrollado que se están desmoronando rápidamente, recuerda que cada noche, mientras duermes, los gobiernos de los países más pobres del planeta están recortando los apoyos sociales y aumentando los impuestos para llenar los bolsillos de los extranjeros ricos. Así es el mundo (neocolonial). Y mientras continúen estas prácticas en nombre del progreso, habrá más disturbios del FMI y, potencialmente, una revolución por venir. Apuesta tu último dólar a que así será.