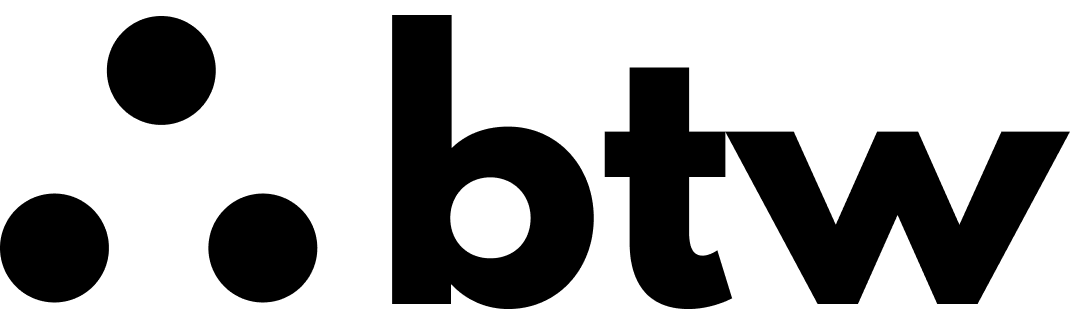La paradoja de la abundancia: cuando tener más nos hizo menos iguales
El antropólogo que desafió la idea de que el poder y la jerarquía son inevitables en las sociedades humanas
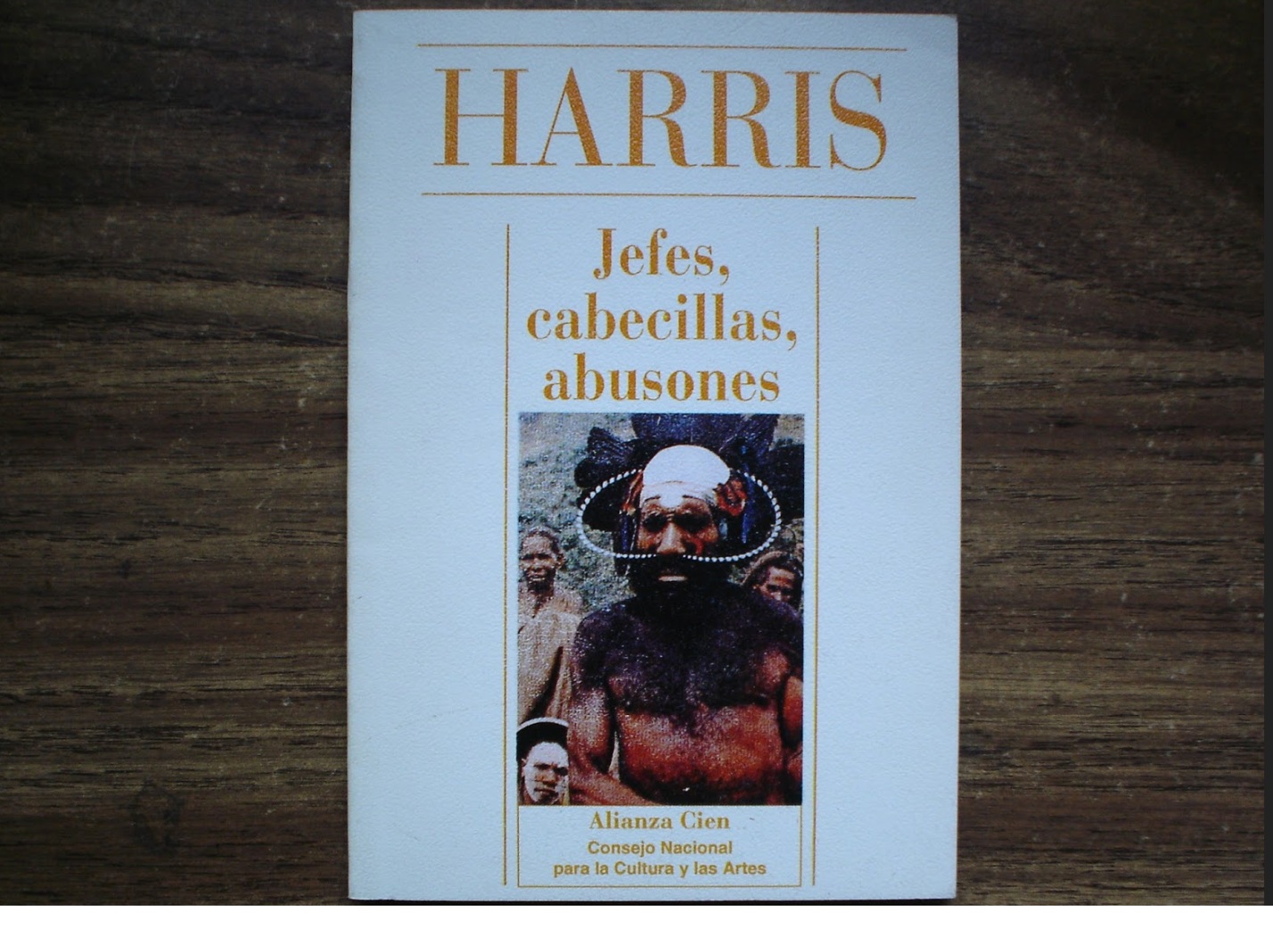
Durante milenios, hemos dado por sentado que los seres humanos necesitan líderes fuertes, que sin autoridad y jerarquía reinaría el caos. "Creo que existe una inclinación general en todo el género humano, un perpetuo y desazonador deseo del poder por el poder, que sólo cesa con la muerte", declaró Thomas Hobbes en el siglo XVII. Para este filósofo inglés, la vida sin un Estado poderoso sería "una guerra de todos contra todos, solitaria, pobre, sórdida, bestial y breve".
Pero ¿tenía razón Hobbes? Según el antropólogo estadounidense Marvin Harris, la evidencia dice lo contrario. En su obra "Jefes, cabecillas y abusones", Harris demuestra que durante la mayor parte de la prehistoria humana —decenas de miles de años— nuestra especie funcionó perfectamente bien sin jefes supremos, sin reyes ni dictadores. Las primeras sociedades humanas eran notablemente igualitarias.
Cuando la solidaridad era cuestión de supervivencia. Los grupos de cazadores-recolectores que poblaron el planeta durante la mayor parte de nuestra historia como especie operaban bajo un principio radicalmente diferente al que conocemos hoy: la reciprocidad sin cálculo. Compartir la caza no era un acto de generosidad extraordinaria, sino la norma. Si un cazador tenía éxito, repartía la carne entre todos sin esperar nada concreto a cambio, ni siquiera agradecimiento explícito.
Esta no era altruismo puro, sino estrategia de supervivencia. Cuando dependes del azar para conseguir alimento —hoy cazas tú un antílope, mañana quizás no consigas nada durante días— compartir es la mejor póliza de seguro. El intercambio recíproco garantizaba que cuando a ti te fuera mal, otros te ayudarían.
En estos grupos pequeños, donde todos se conocían, existían líderes, pero no como los entendemos hoy. Los "cabecillas" no daban órdenes ni imponían castigos. Actuaban más como portavoces de la opinión colectiva que como formadores de ella. Su autoridad dependía enteramente del respeto que inspiraban. Si la gente no estaba de acuerdo, simplemente dejaban de prestarles atención. No había ejércitos, policía ni cárceles para imponer la voluntad del líder.
El giro histórico: cuando llegó la abundancia. Todo cambió con la revolución neolítica. Hace unos 10.000 años, algunos grupos humanos comenzaron a cultivar plantas y domesticar animales. Este cambio no fue inmediato ni universal, pero donde ocurrió transformó radicalmente las relaciones sociales.
El factor clave no fue simplemente producir más comida, sino la capacidad de almacenar excedentes. Algunos cultivos —como el trigo, la cebada o el maíz— podían guardarse durante años. Otros —como el ñame o la batata— se echaban a perder en meses. Esta diferencia técnica, aparentemente menor, tuvo consecuencias políticas monumentales.
Harris ilustra esto con el caso de Hawái precolonial. Los hawaianos tenían agricultura intensiva, grandes excedentes, poblaciones densas y guerras constantes. Sin embargo, nunca desarrollaron un Estado centralizado con reyes poderosos. ¿Por qué? Porque sus cultivos principales —el taro, la batata— eran perecederos. Los almacenes de los jefes se vaciaban con demasiada frecuencia como para que pudieran acumular poder real y duradero.
De redistribuidores generosos a jefes abusones. El proceso de concentración del poder fue gradual. Primero surgieron los "redistribuidores": individuos que organizaban festines y ceremonias, trabajando más duro que los demás y reservándose las raciones más modestas. Su función era coordinar la producción colectiva y garantizar que todos comieran bien en las celebraciones.
Pero cuando estos redistribuidores ganaron acceso a cultivos almacenables, las reglas del juego cambiaron. Ahora podían acumular reservas que duraban años. En tiempos de escasez —por sequías o guerras— la gente acudía a ellos desesperada por comida. Ya no recibían nada gratis: debían entregar objetos de valor a cambio. Vasijas, ropa, canoas, herramientas.
Así, poco a poco, estos redistribuidores dejaron de trabajar en el campo. Acumularon riqueza. Comenzaron a sostener seguidores leales. Ya no necesitaban ser generosos para mantener su estatus; ahora tenían poder económico real. Demasiado tarde, los trabajadores voluntarios que habían construido monumentos y templos para estos líderes se dieron cuenta de que sus "generosos jefes" se habían quedado con la mejor parte y solo les dejaban las sobras.
La paradoja revelada. Aquí emerge la paradoja central: las sociedades más pobres en términos materiales fueron las más igualitarias; la abundancia trajo consigo la desigualdad. Los humanos parecemos más solidarios y cooperativos en la escasez que en la abundancia.
Pero Harris no plantea esto como un juicio moral sobre la naturaleza humana. Su análisis es materialista: no es que los humanos sean "mejores personas" cuando son pobres, sino que las condiciones materiales de la escasez hacían imposible la desigualdad sostenida.
En grupos pequeños de cazadores-recolectores, simplemente no hay forma de acumular y proteger excedentes significativos. No puedes almacenar carne de mamut durante años. No puedes obligar por la fuerza a personas que conocen las artes de la guerra tan bien como tú y que pueden simplemente marcharse si no les gusta tu liderazgo.
La abundancia almacenable, por el contrario, creó las condiciones materiales que hicieron posible la desigualdad. No es inevitable ni "natural" —muchas sociedades con recursos limitados han permanecido igualitarias hasta tiempos recientes— pero es una posibilidad que antes no existía.
El factor demográfico y territorial. Harris también señala otros factores materiales. El crecimiento demográfico y la expansión territorial amplificaron las oportunidades para concentrar poder. Jefaturas más grandes, con más población y territorio, generaban más excedentes redistribuibles. Y cuanto más intensificable fuera la base agraria —cuánto más se pudiera aumentar la producción— mayor era el potencial para divisiones marcadas de rango y riqueza.
La guerra jugó un papel, aunque no fue la causa directa del Estado. En las jefaturas pequeñas iniciales, todos los hombres tenían armas y habilidades de combate similares, así que los jefes no podían imponer su voluntad por la fuerza. Pero la guerra creaba presiones —necesidad de coordinación, de recursos para defensa— que favorecían gradualmente la concentración de autoridad.
Lecciones para el presente. El trabajo de Harris desmonta una idea muy extendida: que necesitamos jerarquías fuertes porque somos "naturalmente" egoístas, violentos o incapaces de autogobernarnos. La evidencia antropológica muestra lo contrario. Durante decenas de miles de años, fuimos capaces de organizarnos de forma cooperativa, igualitaria y sin coerción institucionalizada.
Las jerarquías y el poder concentrado no son inevitables. Surgieron bajo condiciones materiales específicas: la capacidad de almacenar excedentes, el crecimiento demográfico, la intensificación agrícola, la expansión territorial. Son productos históricos, no dictados de la naturaleza humana.
Esto no significa que podamos o debamos volver a las bandas de cazadores-recolectores. Pero sí nos invita a cuestionar la inevitabilidad de nuestras estructuras actuales de poder y desigualdad. Si durante la mayor parte de nuestra historia como especie vivimos sin jefes supremos ni grandes desigualdades, quizás nuestras formas actuales de organización social son más contingentes —y más modificables— de lo que solemos pensar.
La pregunta que nos deja Harris es inquietante: ¿hemos construido sociedades donde la abundancia, en lugar de liberarnos, nos ha encadenado a jerarquías que nuestros ancestros habrían encontrado incomprensibles e intolerables?