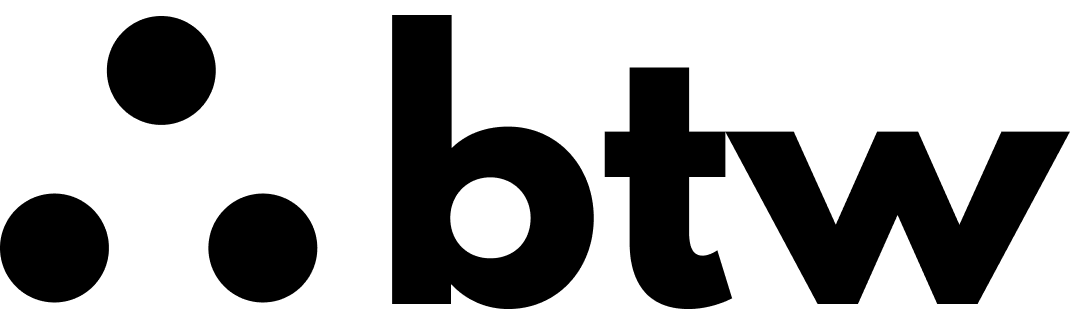Semillas de uva y vitamina C logran reducir tumores con más eficacia que la quimioterapia

Un reciente estudio, publicado el pasado 6 de agosto de 2025, en la revista Frontiers in Immunology ha comparado la eficacia de la doxorrubicina (Adriamicina), un conocido fármaco quimioterapéutico, con un extracto de semillas de uva y vitamina C. Los resultados deberían, cuanto menos, sonrojar a la comunidad oncológica, especialmente a investigadores y médicos, dado que la industria no se sonroja en ningún caso.
En este artículo, voy a trasladar los resultados y conclusiones más relevantes del estudio, a un lenguaje asequible para profanos, para que se pueda apreciar en toda su extensión, la importancia de los hallazgos. Para ello, en primer lugar, vamos a analizar varias gráficas donde se comparan los resultados en la reducción del tamaño tumoral, en la apoptosis y proliferación celular, en la infiltración inmune tumoral y en citoquinas séricas y equilibrio inmunitario. Después se veremos los parámetros de estrés oxidativo y el analisis microscópico de los tejidos cancerosos. Finalmente, hablaremos de las dosis utilizadas y su equivalencia en humanos, junto con unas reflexiones necesarias.
Reducción del tamaño tumoral
En los ratones del grupo control, el tumor creció sin freno. Sin embargo, tanto la vitamina C (ácido ascórbico) como el extracto de semilla de uva, administrados por separado, consiguieron frenar ese crecimiento de manera notable: la vitamina C redujo el volumen tumoral en un 56,9% y el extracto en un 63,4%. La combinación de ambos tratamientos fue aún más eficaz, alcanzando una reducción del 76,6%, por encima incluso de la quimioterapia estándar con doxorrubicina, que logró un 68,8%. Dicho de forma sencilla, la unión de los dos compuestos naturales no solo detuvo el crecimiento del tumor, sino que lo redujo más que cualquiera de los tratamientos individuales, e incluso más que el fármaco de referencia. Gráfica 1.
Apoptosis y proliferación tumoral
Un tumor crece porque sus células se dividen sin control y apenas mueren. Para medir estos dos procesos se utilizan dos marcadores opuestos: la Caspasa-3, que indica apoptosis (muerte celular programada), y el Ki-67, que refleja proliferación celular. Cuanta más Caspasa-3, más células cancerosas están muriendo; cuanto menos Ki-67, más se frena el crecimiento del tumor.
En este estudio, la combinación de extracto de semilla de uva y vitamina C fue la que mejor equilibró estas dos fuerzas: provocó el mayor aumento de apoptosis y la mayor reducción de proliferación. Esto significa que la mezcla no solo detuvo la multiplicación de las células malignas, sino que también favoreció activamente su destrucción, mostrando mejores resultados incluso que la doxorrubicina. Gráfica 2.
Infiltración inmune tumoral
El sistema inmunitario puede actuar como aliado o enemigo del cáncer. Entre las células clave están los linfocitos CD8+, que funcionan como “tropas de choque” capaces de destruir células tumorales, y las células FOXP3+ (T reguladoras), que actúan como frenos del sistema inmune y suelen proteger al tumor.
El tratamiento con extracto de semilla de uva y vitamina C, sobre todo en combinación, aumentó con fuerza los linfocitos CD8+ al tiempo que redujo las células FOXP3+. En términos sencillos, el tumor pasó a estar rodeado por más “soldados” listos para combatir y menos “guardianes” que lo protegieran. Este cambio en el microambiente inmunitario reforzó la eficacia de la combinación natural, con resultados incluso más favorables que la quimioterapia con doxorrubicina. Gráfica 3.
Citoquinas séricas y equilibrio inmunitario
El sistema inmunitario puede responder al cáncer de dos formas: con un perfil Th1, que activa las defensas y ataca al tumor, o con un perfil Th2, que lo hace más permisivo y permite que el cáncer se esconda. Los tumores suelen manipular este equilibrio liberando moléculas que fomentan las señales Th2, logrando un ambiente tolerante que los protege.
En este estudio se midieron cuatro citoquinas que marcan ese balance: IL-12 e IFN-γ (propias de la respuesta Th1, antitumoral) frente a IL-4 e IL-10 (propias de Th2, protectoras del tumor). El tratamiento combinado con extracto de semilla de uva y vitamina C inclinó claramente la balanza hacia el lado Th1: aumentó los niveles de IL-12 e IFN-γ y redujo IL-4 e IL-10.
En términos sencillos, con la combinación natural el sistema inmune pasó de un estado “tolerante” con el tumor a un estado “combatiente”, liberando más señales para activar las defensas y menos señales que protegían al cáncer. Este reequilibrio inmunitario ayuda a explicar por qué el tratamiento conjunto logró frenar el crecimiento tumoral de forma tan eficaz. Gráfica 4.
Medición de parámetros de estrés oxidativo.
El estrés oxidativo es un arma de doble filo en el cáncer: por un lado, las células tumorales generan radicales libres para crecer y sobrevivir; por otro, si ese equilibrio se rompe, el exceso de oxidación termina dañándolas y empujándolas a la muerte. En este estudio se midieron cinco parámetros clave para entender ese balance: LPO (peroxidación lipídica), NO (óxido nítrico), SOD (superóxido dismutasa), CAT (catalasa) y GSH (glutatión reducido).
Los resultados mostraron que todos los tratamientos aumentaron los marcadores de daño oxidativo (LPO y NO), especialmente el extracto de semilla de uva solo y en combinación con vitamina C. Al mismo tiempo, se redujeron de forma notable las principales defensas antioxidantes del tumor (SOD, CAT y GSH), lo que significa que las células cancerosas quedaron sin recursos para protegerse del ataque de los radicales libres.
En términos sencillos, los tratamientos no solo debilitaron al tumor desde fuera, sino que lo obligaron a “quemarse desde dentro”, incrementando su propio daño oxidativo mientras le quitaban las herramientas para defenderse. La combinación de extracto de semilla de uva y vitamina C fue la que logró el efecto más contundente, creando un entorno oxidativo letal para las células tumorales.
Aunque pueda parecer que un aumento del daño oxidativo debería afectar a todo el organismo, en realidad el tumor es mucho más vulnerable que los tejidos sanos. Sus células ya viven al límite, producen más radicales libres y tienen defensas antioxidantes debilitadas. Los tejidos normales, en cambio, cuentan con mecanismos de protección más equilibrados y resistentes. Por eso, cuando los tratamientos intensifican el estrés oxidativo, el efecto se concentra sobre todo en el tumor, que “se rompe por donde ya estaba agrietado”, mientras los órganos sanos pueden soportar mejor esa presión. Gráfica 5.
La peroxidación lipídica refleja el daño que los radicales libres provocan en las membranas celulares. En el tumor, este daño oxidativo resulta beneficioso porque debilita y destruye a las células cancerosas. En la gráfica se aprecia que todos los tratamientos aumentaron la peroxidación frente al control, siendo el extracto de semilla de uva el que más intensificó este efecto. En otras palabras, los tratamientos lograron “oxidarle las defensas” al tumor, empujando a sus células hacia la muerte. Gráfica 6.
El óxido nítrico es una molécula que, en exceso, contribuye al daño oxidativo y favorece la muerte de las células tumorales. En la gráfica se observa que todos los tratamientos aumentaron sus niveles respecto al control, siendo la combinación de GSE y vitamina C la que más lo potenció. Esto indica que el tumor quedó sometido a un entorno más agresivo y dañino para sus propias células. Gráfica 7.
El superóxido dismutasa es una enzima defensiva: actúa como un “bombero” que apaga los radicales libres. En los tumores tratados, sus niveles bajaron notablemente frente al control, sobre todo con GSE y con la combinación. Al reducirse esta defensa antioxidante, las células tumorales quedaron más vulnerables al ataque oxidativo. Gráfica 8.
La catalasa es otra enzima protectora, cuya función es neutralizar el peróxido de hidrógeno (un radical muy reactivo). En la gráfica se ve que los tratamientos disminuyeron su actividad, con la mayor caída en el grupo GSE+AA. Menos catalasa significa menos capacidad del tumor para protegerse del daño oxidativo, lo que favorece su destrucción. Gráfica 9.
El glutatión (GSH) es uno de los principales antioxidantes celulares. Protege a las células frente al daño de los radicales libres. En las células cancerosas, el glutatión suele estar muy elevado porque los tumores viven en un ambiente de estrés oxidativo permanente (alto metabolismo, hipoxia, inflamación). Este exceso de GSH les permite resistir la quimioterapia, la radioterapia y la propia apoptosis. Por eso, reducir el glutatión en las células tumorales es beneficioso, pues se les quita “el escudo” y quedan más vulnerables al daño oxidativo y a la muerte.
¿Y las células sanas? En teoría, todas las células usan glutatión como defensa. Reducirlo podría también hacer que las células sanas quedaran más expuestas al daño oxidativo. Sin embargo, hay diferencias clave. Las células normales producen menos radicales libres y dependen menos de un nivel tan alto de glutatión para sobrevivir. Las células tumorales, en cambio, necesitan niveles muy elevados de GSH para mantener su equilibrio. Son mucho más sensibles a su reducción. Esto significa que una bajada de glutatión afecta en mayor medida al tumor que al tejido sano.
En el estudio, en todos los grupos tratados bajaron los niveles de glutatión, siendo de nuevo la combinación de extracto de semillas de uva y vitamina C la que más redujo esta reserva defensiva. Gráfica 10.
Análisis microscópico de los tejidos cancerosos.
El análisis histológico consiste en observar los tejidos al microscopio para ver qué cambios produce cada tratamiento en el tumor. En el grupo control, sin tratamiento, las imágenes mostraban un tumor compacto y con células viables, es decir, un tejido lleno de células cancerosas activas. Con los tratamientos individuales de vitamina C o extracto de semilla de uva se empezaron a ver áreas de necrosis, zonas donde las células ya habían muerto.
La quimioterapia con doxorrubicina también generó una necrosis considerable, pero lo más llamativo fue la combinación de extracto de semilla de uva y vitamina C: el tumor apareció muy desorganizado, con amplias zonas muertas y apenas quedaban células viables.
En otras palabras, las imágenes histológicas confirmaron lo que mostraban los datos: mientras el tumor sin tratar seguía creciendo con normalidad, los tratamientos, y en especial la combinación natural, lograron que gran parte de las células cancerosas se destruyeran y el tejido tumoral quedara prácticamente arrasado. Fotomicrografías.
Dosis de doxorrubicina empleada y equivalencia en humanos.
En este estudio, los ratones recibieron doxorrubicina de forma frecuente y en dosis pequeñas, que al traducirse a un adulto de 70 kilos equivaldrían a unos 22 mg cada cuatro días, sumando 90 mg en 12 días. Si extendemos ese mismo ritmo a un ciclo de 21 días, la cantidad total sería de unos 158 mg.
En los hospitales, en cambio, los pacientes suelen recibir 100–125 mg en un solo día, seguido de tres semanas de descanso antes de repetir. Es decir, 100–125 mg por cada 21 días, menos de lo que recibiría un paciente si siguiera el ritmo del experimento en ratones.
En otras palabras, la dosis usada en los ratones fue superior a la que reciben los pacientes en la clínica, porque en investigación se busca un efecto rápido en pocas semanas, mientras que en los hospitales se espacian los ciclos para controlar la toxicidad del tratamiento.
Dosis de extracto de semillas de uvas y vitamina C empleadas y equivalencia en humanos.
Cuando se leen estudios en ratones, lo primero que llama la atención son las dosis. En este trabajo, por ejemplo, los animales recibieron 200 mg por kilo al día de extracto de semilla de uva y 50 mg por kilo al día de vitamina C. Si multiplicáramos esas cifras por el peso de un adulto de 70 kilos, la cantidad equivalente serían 14 gramos de extracto de semillas de uva y 3,5 gramos de vitamina C cada día. Pero esa “regla de tres” es engañosa, porque el metabolismo de un ratón funciona a otra velocidad y no podemos comparar solo por peso.
Por eso, la comunidad científica utiliza un método de corrección llamado conversión por superficie corporal (Body Surface Area conversion, BSA), que está avalado por la FDA y otras agencias. Esto es debido a que la forma en que los animales procesan las sustancias se relaciona mejor con su superficie corporal que con su peso. Para aplicar esta conversión se usan unos factores llamados Km, que son distintos en cada especie (en el ratón Km=3, en el humano adulto de 70 kilos el factor Km=37).
Si hacemos el cálculo, aplicando el factor de corrección Km, los 200 mg/kg de extracto de semilla de uva usados en ratones se convierten en unos 16 mg/kg en humanos, lo que equivale a unos 1,1 gramos al día para una persona de 70 kilos. Para la vitamina C, los 50 mg/kg en ratón equivalen a unos 4 mg/kg en humanos, es decir, alrededor de 280 mg al día.
En resumen, lo que parecen dosis elevadas cuando se extrapolan por peso (14 gramos de extracto y 3,5 gramos de vitamina C) en realidad se convierten, aplicando el método correcto, en cantidades perfectamente plausibles y cercanas a lo que ya se estudia en humanos. Esto muestra por qué es tan importante usar la conversión por superficie corporal antes de intentar sacar conclusiones de un modelo animal.
Forma de administración y preparación de los tratamientos.
En cuanto a la forma de administración, el ácido ascórbico (vitamina C) se administró por vía oral (50 mg/kg/día), desde el día 10 hasta el día 24 tras la inoculación del tumor. El extracto de semilla de uva (GSE) también se administró por vía oral (200 mg/kg/día), igualmente del día 10 al 24.
La doxorrubicina (DOX) se administró por vía intraperitoneal (es decir, inyección en la cavidad abdominal), a dosis de 4 mg/kg en los días 10, 14, 18 y 22.
En cuanto a las marcas y/o fórmulas utilizadas, en el caso de la doxorrubicina (DOX) se utilizó un preparado farmacéutico estándar, Adriamycin® (Doxorubicin hydrochloride injection, Pfizer, EE.UU.), que es el medicamento quimioterápico comercial de referencia, usado habitualmente en oncología y bien estandarizado.
Respecto al ácido L-ascórbico (vitamina C) utilizado en el estudio, no fue un suplemento comercial como los que se encuentran en farmacias o herbolarios, sino un reactivo de laboratorio que fue adquirido a Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA), una compañía que suministra productos químicos de alta pureza para investigación.
No obstante, la pureza y eficacia es la misma de los preparados comerciales. La diferencia está en la presentación y en los controles regulatorios. Los productos de consumo humano llevan excipientes o sales para mejorar la tolerancia y la conservación, mientras que los reactivos de investigación se formulan para garantizar precisión experimental.
Y por último, respecto al extracto de semillas de uva, señalar que tampoco se uso una marca comercial estandarizada en oligómeros de proantocianidinas (OPC), de las muchas que hay en el mercado. El extracto se preparó de manera totalmente artesanal. Para ello, las uvas (Vitis vinifera L.) se compraron en el mercado local y fueron autenticadas por un profesor de Botánica. Se separaron las semillas, se secaron, se molieron hasta polvo fino y se extrajeron con agua por maceración. De 37 g de polvo se obtuvieron 2,4763 g de extracto seco (rendimiento ≈ 6,69%)
El extracto de semilla de uva fue analizado en el laboratorio mediante técnicas especializadas de cromatografía y espectrometría de masas, que permiten identificar las moléculas presentes. Gracias a este análisis se comprobó que el extracto contenía una mezcla de compuestos naturales con propiedades antioxidantes y protectoras, como ácidos fenólicos, catequinas y proantocianidinas, flavonoles (quercetina, kaempferol), además de polifenoles conocidos como el resveratrol y la apigenina.
Ficha bibliográfica y metodología del estudio.
El estudio se titula “El extracto de semilla de uva y el ácido L-ascórbico ejercen efectos antineoplásicos contra el carcinoma sólido de Ehrlich in vivo al modular el microambiente tumoral y el equilibrio Th1/Th2”. Fue publicado en agosto de 2025 en la revista Frontiers in Immunology y contó con un amplio equipo de investigadores de universidades de Egipto, Arabia Saudita e Irak. Entre ellos destacan Dalia S. Morsi, Heba M. R. Hathout, Hind S. AboShabaan, Mahmoud Emam, Manal El-khadragy, Ahmed E. Abdel Moneim, Islam M. El-Garawani y Hagar A. Abu Quora.
Para llevar a cabo el experimento se trabajó con ratones de laboratorio a los que se les implantaron células tumorales en el músculo de la pata trasera, generando así un tumor sólido. Los animales se dividieron en ocho grupos, que recibieron distintos tratamientos: vitamina C sola, extracto de semilla de uva solo, ambos combinados, doxorrubicina (el fármaco de referencia en quimioterapia) y sus distintas combinaciones, además de un grupo control sin tratamiento. La vitamina C y el extracto se administraron por vía oral durante dos semanas, mientras que la doxorrubicina se aplicó mediante inyecciones en días alternos.
Respecto a las características del tumor, se utilizó el carcinoma ascítico de Ehrlich, una línea de cáncer de mama murino adaptada para trasplante en animales de laboratorio. Aunque recibe el nombre de “ascítico” por su forma clásica de crecimiento en la cavidad abdominal, en este caso se implantó de manera intramuscular en el muslo, lo que dio lugar a la variante sólida del tumor. Este modelo es ampliamente utilizado en investigación oncológica por su rápido crecimiento, su reproducibilidad y su sensibilidad frente a fármacos y compuestos naturales.
En cuanto a la ética, el trabajo fue aprobado por el Comité Institucional de Cuidado y Uso de Animales de la Universidad de Menoufia (Egipto), cumpliendo con las normas internacionales para experimentación animal. Los autores declararon no tener conflictos de interés comerciales ni financieros y aclararon que, aunque algunos de ellos forman parte del consejo editorial de la revista, esto no influyó en el proceso de revisión. La investigación fue financiada por la Universidad Princesa Nourah bint Abdulrahman de Arabia Saudita y los autores destacaron, además, que no utilizaron herramientas de inteligencia artificial en la elaboración del manuscrito.
Limitaciones de los estudios en ratones.
Los modelos animales, como el carcinoma de Ehrlich, permiten estudiar con mucho detalle cómo un tumor crece y cómo responde a diferentes tratamientos. Ofrecen datos sobre mecanismos (apoptosis, proliferación, inmunidad, estrés oxidativo) y ayudan a identificar compuestos prometedores. Sin embargo, los resultados no se pueden trasladar de forma directa a humanos. Las razones principales son que el sistema inmune y el metabolismo de los ratones son diferentes a los de las personas, los tumores humanos son mucho más heterogéneos y complejos, las dosis y vías de administración que funcionan en ratones no siempre son seguras o eficaces en humanos. Es por ello, que, muchas terapias que parecen muy efectivas en animales después no muestran el mismo beneficio en ensayos clínicos.
Investigaciones similares con células humanas.
Un estudio publicado en 2004 en la revista Breast Cancer Research and Treatment (Synergistic anticancer effects of grape seed extract and conventional cytotoxic agent doxorubicin against human breast carcinoma cells, PMID: 15039593) analizó el potencial del extracto de semilla de uva (GSE) en combinación con la quimioterapia doxorrubicina. A diferencia de los modelos animales, en este caso se trabajó directamente con células humanas de cáncer de mama cultivadas en laboratorio (líneas MCF-7, MDA-MB-468 y MDA-MB-231), lo que ofrece una base más sólida y cercana a la realidad clínica que los experimentos realizados únicamente en ratones.
Los resultados mostraron que el extracto de semillas de uva por sí solo inhibió el crecimiento celular entre un 16 % y un 72 %, mientras que la doxorrubicina en solitario lo hizo entre un 23 % y un 96 %, dependiendo de la dosis y del tipo de células. Lo más relevante llegó con la combinación: al administrar 100 micrgramos/mL de extracto de semillas de uva junto con 25 nanomolares de doxorrubicina, se alcanzó una inhibición del crecimiento equivalente —e incluso superior— a la que lograba 50 nanomolares de doxorrubicina sola. En otras palabras, la combinación permitió reducir a la mitad la dosis de quimioterapia sin perder eficacia.
Este hallazgo es especialmente significativo porque la doxorrubicina, aunque es un fármaco que provoca graves efectos secundarios, en especial cardiotoxicidad acumulativa. Que un extracto natural como el de semilla de uva logre potenciar su acción significa que, al menos en el laboratorio, sería posible mantener la misma eficacia terapéutica usando menos quimioterapia y, por tanto, reduciendo el riesgo de toxicidad.
Otros estudios sobre los extractos de semilla de uva.
Un estudio de 2005 demostró que las proantocianidinas de semilla de uva potencian la actividad antitumoral de la doxorrubicina mediante un mecanismo inmunomodulador. En modelos in vitro e in vivo, la combinación no solo reforzó el efecto de la quimioterapia, sino que además mejoró la respuesta inmune de los animales portadores de tumor, lo que abre la puerta a un uso complementario para reducir dosis y toxicidad de la doxorrubicina. Estudio.
En 2012 se investigó el efecto del extracto de semilla de uva en células de cáncer de colon humano, usando distintas variedades de uva como “Italia”, “Palieri” y “Red Globe”. Los resultados mostraron que todos los extractos lograban frenar el crecimiento de las células tumorales e inducir su muerte programada (apoptosis). Lo interesante es que, en algunos casos, el extracto completo fue incluso más eficaz que compuestos aislados muy conocidos como la epigalocatequina o las proantocianidinas. Esto sugiere que la acción anticancerígena del extracto no depende solo de uno o dos ingredientes estrella, sino de la combinación sinérgica de muchos compuestos presentes en la semilla. Estudio.
Una revisión de 2013 destaca múltiples estudios que muestran efectos quimiopreventivos y antitumorales de los proantocianidinos de semillas de uva (GSP), tanto en modelos celulares como animales. Estudio.
Otro estudio publicado en 2019 mostró que la combinación de extracto de semilla y piel de uva logró prevenir el desarrollo tumoral en un 47% de los animales, además de reducir el volumen del tumor en un 93,9% y su peso en un 86,3%. El mecanismo identificado fue un arresto del ciclo celular en fase G1, acompañado de un aumento de la apoptosis (caspasa-3) y una disminución de la proliferación (Ki-67). Estudio.
Un estudio más reciente (2022) mostró que el extracto de semilla de uva (GSE) puede actuar de manera muy precisa sobre diferentes tipos de células cancerosas, como las de colon, pulmón y estómago. Los investigadores comprobaron que el GSE inducía apoptosis, es decir, la autodestrucción programada de las células tumorales, pero sin afectar a las células sanas. Además, observaron que las células cancerosas quedaban “bloqueadas” en su proceso de división —lo que se conoce como arresto del ciclo celular—, lo que impedía que siguieran multiplicándose. Estos dos efectos combinados (muerte celular y bloqueo del crecimiento) explican el potencial anticancerígeno del extracto. Estudio.
Reflexiones finales.
Resulta paradójico que, mientras la ciencia demuestra que las semillas de uva concentran una gran parte de los compuestos más prometedores contra el cáncer —polifenoles, proantocianidinas y antioxidantes de alto valor biológico—, la industria alimentaria haya invertido décadas en desarrollar variedades sin semillas. El motivo no es la salud, sino la comodidad. Las semillas se perciben como una molestia para el consumidor y eliminarlas convierte a la uva en un producto más atractivo y fácil de vender en masa.
En este choque de intereses se refleja una contradicción más amplia. Lo que la lógica del mercado considera un estorbo, la investigación biomédica lo señala como un tesoro. La conclusión es clara. La salud y el mercado rara vez van de la mano. Lo que es valioso para nuestro bienestar muchas veces no coincide con lo que resulta más rentable en los estantes del supermercado.
Además, si algo sorprende al repasar toda esta evidencia es que no estamos hablando de remedios alternativos, ni de abandonar los protocolos oficiales, sino de compuestos naturales sin toxicidad que podrían potenciar la quimioterapia y reducir sus efectos secundarios. El extracto de semilla de uva (GSE) no compite con la doxorrubicina. La complementa y la hace más eficaz, incluso con dosis menores.
La pregunta es inevitable: ¿por qué, si estos resultados son tan consistentes y llevan años publicándose, no forman ya parte de los protocolos oncológicos hospitalarios? Aquí aflora una contradicción. La ciencia genera conocimiento sólido, pero la medicina clínica solo lo incorpora cuando hay grandes ensayos clínicos que lo respalden, estudios muy costosos que suelen depender de la industria farmacéutica. Y como el extracto de semillas de uva no es patentable ni genera el mismo beneficio económico que un nuevo fármaco, es más difícil que alguien financie esas pruebas a gran escala.
En definitiva, no estamos ante una oposición entre “lo natural” y “lo médico”, sino ante la brecha entre lo que sabemos que funciona en laboratorio y lo que termina llegando al paciente. Una brecha donde pesan más los criterios económicos que los científicos, y que ignora la posibilidad de mejorar los tratamientos actuales con herramientas seguras y disponibles desde hace tiempo.